La Semana Santa andaluza: Una mirada desde la Sociología

La Semana Santa andaluza es muy diversa, y en cada lugar tiene su propia singularidad, hasta el punto de creer que la de nuestro pueblo es única. Sin embargo, es más lo que la une que lo que la diferencia, dando lugar a un bien cultural propio de Andalucía.
El hecho de que la Semana Santa se celebre en la misma época del año (en torno al equinoccio de primavera) y en todos los lugares de nuestra geografía, siguiendo, además, pautas bastante comunes (desfiles procesionales en los que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo), le da tal unidad expresiva, que la convierte en una de las manifestaciones más genuinas de Andalucía. En el Barómetro Andaluz de Cultura, realizado por el IESA en 2012, dos de cada tres andaluces la identificaban como la expresión más característica de la cultura andaluza.
Sea como fuere, la Semana Santa es una celebración que a pocos andaluces deja indiferentes, ya sea para vivirla con fervor religioso, ya sea para denostarla como una tradición de difícil anclaje en unos tiempos tan secularizados como los actuales. No le es indiferente, por supuesto, al que, guiado por la fe, asiste a los cultos religiosos y participa de forma activa en los desfiles procesionales; pero tampoco al que, sin ser creyente, disfruta escuchando esos días las marchas musicales o contemplando desde un balcón o desde la calle el paso de las imágenes en sus tronos o bajo palio. Ni siquiera son indiferentes a ella los que critican a las cofradías por ocupar de forma cada vez más invasiva el espacio público, causando constantes molestias a los vecinos.
Además de todo eso, no puede ignorarse que, en torno a la Semana Santa, se desarrolla una intensa actividad económica en forma de talleres de orfebrería e imaginería o de costura y bordados de mantos, túnicas y faldones… A ello hay que añadir la actividad generada en sectores como la hostelería y la restauración en fechas como éstas que atraen a muchos visitantes foráneos y que son fuente de riqueza y empleo en cada pueblo o ciudad.
Por último, cabe señalar que la Semana Santa es un evento en el que se ven implicadas las entidades públicas de cada localidad, con independencia de la ideología política del gobierno municipal, autorizando la modificación de las ordenanzas en materia de ruido, limpieza, tráfico, recogida de residuos… para facilitar el paso de los desfiles procesionales.
Es por todo eso que la Semana Santa andaluza suele ser calificada por los antropólogos de “hecho social total”, término acuñado hace un siglo por el francés Marcel Mauss para denominar aquellos eventos en los que confluyen no sólo aspectos religiosos, sino también culturales, económicos, sociales e incluso políticos.
Fuente de identidad cultural
En un contexto de pluralidad de identidades (fragmentadas, fluidas e inestables) tan típico de las sociedades líquidas que caracterizan a la modernidad contemporánea (según expresión del sociólogo polaco Zygmunt Bauman), la Semana Santa es para muchos andaluces un importante escenario de reafirmación de la identidad afectiva.
Son días en los que muchas personas, más allá de su adscripción ideológica o creencia religiosa, se sienten, aunque sólo sea por esas fechas, parte de un grupo en el que depositan un intenso caudal de afectos, emociones y lealtades (costaleros, cofrades, nazarenos, bandas de cornetas, santeros, grupos de tambores, cuarteles…)
En la Semana Santa andaluza, al igual que ocurre en otras regiones con eventos del mismo tenor (fallas, fiestas de moros y cristianos, carnavales, ferias, sanfermines…), se fortalece un nosotros grupal (comunitario), en el que confluyen tanto la dimensión familiar, como la de fraternidad y amistad. Es lo que los sociólogos denominamos un capital social tipo bonding (el que cohesiona internamente una comunidad).
No obstante, cabe preguntarse por qué la reafirmación de esa dimensión afectiva de la identidad se produce en Andalucía de manera tan intensa en torno a la Semana Santa y no en otros eventos de carácter festivo (como el Rocío, la feria o la Navidad) en los que también se observan evidentes rasgos identitarios. Sin duda que en ello tiene que ver el hecho, antes señalado, de ser la Semana Santa una celebración que tiene lugar al mismo tiempo y en todos los lugares de Andalucía, y con unas pautas comunes (exteriorización en los espacios públicos) que le dan unidad a su diversidad aumentando su impacto social.
La secularización de lo religioso
Algunos importantes antropólogos (Moreno Navarro, Rodríguez Becerra…) señalan que en eso tiene mucho que ver el singular proceso de secularización de lo religioso que se ha dado en la sociedad andaluza. Con ello quieren indicar que, en Andalucía, y a diferencia de lo ocurrido en otras regiones españolas, el indudable avance de lo secular no ha hecho desaparecer los rituales populares asociados a las imágenes y símbolos religiosos, sino todo lo contrario, habiéndolos incluso integrado desprendiéndolos de su componente sacra.
De hecho, en Andalucía, la simbología religiosa sigue estando muy presente todos los días del año en ambientes secularizados, ya sea mediante nombres alusivos a la Semana Santa en la denominación de cooperativas, empresas y sociedades económicas diversas, ya sea con la presencia de calendarios cofradieros, cuadros y fotografías de cristos y vírgenes que adornan las paredes de bares, comercios, despachos profesionales, clubes deportivos… o en su importante papel en los bancos de alimentos y otras obras asistenciales. También se nota en la participación de las cofradías y hermandades en otros eventos, como la cabalgata de reyes magos o las casetas de feria, además de en los numerosos vídeos, blogs y páginas web que inundan hoy las redes de internet con estos temas, o en plataformas como “Caminos de Pasión”.
A lo señalado por la antropología cabe añadir otros factores de tipo más sociológico, tales como los siguientes: el carácter festivo-primaveral de la Semana Santa; el potencial que tiene la fe religiosa en la conciencia de mucha gente (con sus diversos significados); la fuerza emotiva de la música sacra y la saeta flamenca; la exaltación de la hermandad a través de los rituales típicos de esos días (entre ellos, el comensalismo); y, sobre todo, el escrupuloso respeto de las tradiciones (nuevas y viejas) que convierten esos rituales en una exacta repetición anual de hechos y comportamientos sociales, y cuya llegada se espera como una liturgia en la que reactivar afectos y emociones. Esos factores también existen, como he señalado, en otros eventos festivos, pero al estar éstos circunscritos a grupos o localidades concretas (como ocurre con el Rocío o con los carnavales de Cádiz) o expresarse en el ámbito familiar y privado (como es el caso de las celebraciones navideñas), no tienen el significado tan extensivo que adquiere la Semana Santa en la sociedad andaluza.
Tradición y modernidad
Gracias a todo ese conjunto de factores, la Semana Santa se mantiene hoy muy presente en Andalucía, habiéndose incorporado a la vida cotidiana de muchos andaluces sin que eso les haya impedido avanzar en los valores típicos de las sociedades modernas (individualismo, diversidad sexual, libertad religiosa, tolerancia…) De ese modo, tradición y modernidad coexisten hoy en torno a la Semana Santa, debido al citado proceso de secularización de lo religioso, pero también gracias al entorno de sociabilidad y cercanía que se produce en muchos pueblos andaluces en esos días. En tal contexto, el yo individual se integra, como he señalado, en un nosotros grupal que contribuye a llenar los espacios vacíos (fragmentados y difusos) de la vida moderna.
La funcionalidad de esos rituales para afrontar tales avatares es lo que explica la presencia de muchos jóvenes (de distinto sexo y condición social) en la Semana Santa andaluza, algo que puede resultar sorprendente para no pocos observadores. Participando en las cofradías, hermandades, corporaciones bíblicas o grupos de tambores y cornetas, muchos de estos jóvenes compatibilizan, sin problemas y sin ningún tipo de disonancia cognitiva, su moderno rol profesional (cosmopolita) con el deseo de construir un relato identitario propio. Ello les permite conservar el sentimiento de pertenencia a su grupo primario (pueblo, barrio, amigos, familia…) reactivando una especie de “hilo de la memoria” (término acuñado por la socióloga francesa Danièle Hervieu-Lèger) que les vincula con las raíces y tradiciones locales y con las generaciones que les precedieron.
Entre el cambio, la continuidad y la innovación
La Semana Santa de Andalucía es una expresión cultural viva, y por eso está sometida a los cambios que tienen lugar en su entorno social, impregnándose de nuevas percepciones y expectativas, así como de las nuevas actitudes y comportamientos de la población. Su extensión a nuevos espacios sociales es, sin duda, una muestra de su pujanza, pero supone también la incorporación de novedosos elementos de expresividad (en las imágenes, en la música, en el vestuario, en los itinerarios…) y de nuevas formas de participación (como la presencia cada vez mayor de las mujeres como sujetos no pasivos, sino activos de la Semana Santa), que suponen una ruptura con lo tradicional.
Asimismo, esos cambios reafirman la creciente aspiración de autonomía de las hermandades, cofradías y corporaciones bíblicas respecto de las autoridades eclesiásticas, algo que ha sido conquistado históricamente con esfuerzo en un marco de gradual separación entre el poder secular y el religioso, pero que aún permanece en un terreno difuso (sobre todo, en el caso de las cofradías). Ello provoca no pocas tensiones a la hora de determinar, por ejemplo, la propiedad del valioso patrimonio ornamental y artístico generado por las aportaciones de sus miembros (varales, tronos, palios, potencias, mantos bordados, coronas…) Asimismo, se producen tensiones en todo lo relativo al rumbo a seguir por la Semana Santa y las pautas morales y estéticas que la rigen.
En ese contexto hay que situar, por ejemplo, la organización, con el apoyo de ciertos sectores de las cofradías, de procesiones “magnas” fuera de los días de Semana Santa, en su afán por reafirmar la presencia de lo religioso en un espacio cada vez más secularizado. En ese mismo sentido hay que situar también la creciente participación de sacerdotes como pregoneros en los actos institucionales que inician los días de esta fiesta mayor, algo que no era habitual en unos actos que han tenido siempre un claro marchamo civil.
Además, la ya mencionada secularización de la sociedad andaluza hace que los eventos asociados a la Semana Santa ya no sean vistos como una expresión exclusiva, genuina e intocable de la religión, y ni siquiera como una manifestación de religiosidad popular cada vez más cuestionada por su tradicionalismo desde círculos laicos. Tales eventos están cada vez más sometidos al escrutinio de la opinión pública en función de los efectos que tienen sobre el funcionamiento de la vida cotidiana en nuestros pueblos y ciudades durante esos días, lo que es fuente de tensiones a la hora de distinguir entre el espacio público y el espacio privado.
Como señalaba en un artículo que publiqué sobre este mismo tema en 2016, “todos esos cambios rompen con las pautas tradicionales de la Semana Santa, la hacen más plural y menos exclusivista, pero la enriquecen de otro modo, no siempre al gusto de todos. Es en esa tensión entre tradición y modernidad, entre secularización y religiosidad, donde debe enmarcarse hoy la Semana Santa de Andalucía. De esa tensión extrae sus principales energías, pero también surgen de ella elementos que hacen más compleja su gestión”.
Sobre este blog
Soy ingeniero agrónomo y sociólogo. Me gusta la literatura y la astronomía, y construyo relojes de sol. Disfruto contemplando el cielo nocturno, pero procuro tener siempre los pies en la tierra. He sido investigador del IESA-CSIC hasta mi jubilación. En mi blog, analizaré la sociedad de nuestro tiempo, mediante ensayos y tribunas de opinión. También publicaré relatos de ficción para iluminar aquellos aspectos de la realidad que las ciencias sociales no permiten captar.
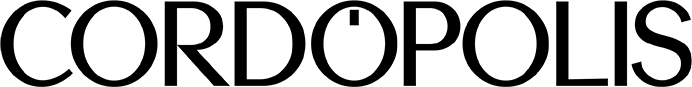




3