Daniel Valdivieso: “Negar Al Andalus como parte de la historia de España es un error”

Es mediodía y nos encontramos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba haciendo un reportaje gráfico del autor de un libro sobre Al Andalus. Hace justo un milenio, Averroes y Maimónides renovaron la filosofía universal recostados sobre alguna de estas piedras legendarias. Entonces, muy probablemente, no habría guardas jurados que se acercaran amablemente para recordarte que estamos en un recinto estrictamente privado. Y que queda terminantemente prohibido hacer fotografías. Aunque alrededor, paradojas de la vida, cientos de turistas inmortalizan obsesivamente en sus móviles la belleza del fabuloso monumento omeya. Ni siquiera una llamada telefónica al jefe de comunicación del Cabildo catedralicio logra desactivar un veto que ni el mismísimo San Eulogio entendería.
Por esta elocuente anécdota, y por muchas otras razones de naturaleza histórica, Al Andalus siempre ha sido un territorio plagado de enigmas. Y muchos de ellos son los que intenta descodificar el joven escritor que tenemos enfrente. Para empezar, Daniel Valdivieso no es historiador. Ni arabista. Ni siquiera arqueólogo. Es licenciado en Psicología. Pero ha dedicado toda su vida profesional a investigar las fuentes originarias andalusíes y trabaja como editor para Almuzara y Utopía, dos sellos genuinamente cordobeses.
PREGUNTA. ¿Y qué dicen las fuentes?
RESPUESTA. Dicen muchas cosas. Evidentemente las fuentes también tienen sus propios sesgos y responden a un contexto determinado. Se pueden encontrar desde tratados científicos, como El collar de la paloma, que nos habla del amor platónico en todas sus vertientes, hasta crónicas palaciegas. Por ejemplo, la crónica de Isa Al Razi, que recoge Ibn Hayyan en un volumen del Muqtabis, donde habla del día a día de Medina Azahara. Y gracias precisamente a ese fragmento que se conserva se pudo identificar la mayoría de las estructuras del conjunto arqueológico.
A mucha gente todavía le choca que Almanzor naciera en Algeciras y Abderramán II en Toledo
Fue justamente el impacto que le provocó El collar de la paloma, una de las obras cumbre de la literatura andalusí, lo que empujó a Valdivieso a internarse en el intrincado universo de los manuscritos, debidamente traducidos, para desbrozar los misterios de uno de los periodos más deslumbrantes de la historia de España. Lo hizo, además, de la mano de María Jesús Viguera Molins, catedrática de Estudios Árabes y una de las más reputadas especialistas en la cultura andalusí. Fruto de sus investigaciones, acaba de publicar un sugerente título, Esto no estaba en mi libro de historia de Al Andalus, editado por Almuzara en una de sus series divulgativas de mayor éxito comercial. Es ya poco más de la una y nos acabamos de refugiar en un velador junto a la Mezquita después de comprobar en propia carne que la ciudad de la tolerancia no siempre hace honor a su leyenda.
P. Ha publicado La Córdoba de Ibn Hazm y luego Abd al-Rahman al-Dahil. El príncipe emigrado. Ahora se presenta con esta última obra. ¿Qué fascinación ejerce sobre usted Al Andalus?
R. Es difícil saberlo. Yo tuve la suerte de abordar Al Andalus desde los textos andalusíes, que son como una especie de ventana y una forma muy humana de recibir la historia. Uno no puede evitar identificarse con ciertas cosas. Hay una anécdota, por ejemplo, que le ocurrió a Abbas Ibn Firnás, el gran científico y primer hombre que voló en la historia.

P. Nuestro particular Leonardo da Vinci.
R. Exactamente. Firnás tuvo un curioso desencuentro con otro cortesano. Un día fue a verle a su casa en una mula muy flaca, que tropezó y a punto estuvo de tirarlo al suelo. Y el texto de Ibn Hayyan dice literalmente que este hombre fue hacia él “riendo y dando palmas”. Cuando yo leí eso me impactó mucho. Porque quien niegue la herencia cultural que tenemos de Al Andalus no se para a pensar en pequeños gestos como este, sobre todo en el sur de la península. Aquí en Andalucía, cuando ves a chavales por la calle y uno se tropieza y le pasa algo, los compañeros se ríen y dan palmadas a la vez. Es un gesto muy andaluz, que ocurría en el siglo IX y doce siglos después sigue ocurriendo exactamente igual.
P. La huella andalusí, como diría Antonio Manuel.
R. Exactamente.
P. ¿Y qué no estaba en su libro de historia sobre Al Andalus?
R. Muchas cosas. Están muchos de los temas que se abordan en este libro pero no de la manera en que se abordan aquí. Hay muchos conceptos que venimos arrastrando desde la historiografía tradicional. Por ejemplo, hablar de esa “España musulmana”, que son dos conceptos ya desfasados que no tienen sentido. Cuando uno aborda los textos andalusíes se da cuenta de que los propios cronistas usan expresiones como “nosotros los andalusíes” o “nuestro país de Al Andaluz”. Y muchos descendientes usan el patronímico “el andalusí”. Yo considero a Al Andalus, como muchos investigadores de ahora, como una cultura propia arabizada pero que no era toda musulmana. Y tenía un gran componente originario bereber pero no por ello amazigh. Es una cultura que bebe de la oriental pero que tenía una identidad propia y diferenciada de la suma de sus partes.
No hubo tres culturas sino solo una: la andalusí
P. Andalusí no es lo mismo que andaluz.
R. No. Andalucía es evidentemente una derivación de andalusí. Aunque es innegable que donde la huella andalusí ha quedado más patente es en el sur por un tema histórico. La conquista cristiana vino desde el norte y, por lo tanto, Andalucía fue ese reducto, sobre todo Granada, donde Al Andalus pervivió durante más tiempo.
P. ¿Al Andalus es la historia amputada de España?
R. Yo suelo pensar que Al Andalus se ha visto a través de la historiografía tradicional como una interrupción de ese proceso de formación de la hispanidad o de lo español. Y así se ha tratado especialmente durante el franquismo. Según este enfoque, la Reconquista venía a restablecer el estado anterior al período andalusí.
P. Isabel Ayuso la denominó la “España perdida por la invasión musulmana”.
R. Esto es un tema que sale mucho: lo de la invasión. Y se puede plantear que por qué con Roma o los propios visigodos se habla de conquista y con los musulmanes de invasión. Esto tiene un gran sustrato ideológico que viene de muchísimas décadas atrás. La cultura arabizada andalusí se tiende a ver como ajena cuando no lo es ni muchísimo menos.

P. Para Ayuso era la “España perdida”.
R. Se podría hablar de la España perdida si hubieran restado a nuestra cultura. Pero no hay que ser tampoco un gran investigador para darse cuenta de todo lo que el periodo andalusí sumó a nuestra cultura. Gran parte, por ejemplo, de la variedad botánica, como las frutas, las verduras y las hortalizas, que hoy se consumen y forman parte de esa famosa dieta mediterránea, fue introducida entre los siglos VIII y XI. Una de las muchas cosas que sabemos precisamente a partir de las fuentes es que a los emires y los califas omeyas les gustaba introducir especies alóctonas en la península e incluso recompensaban a todo aquel que era capaz de hacer que germinaran aquí. Esa es una de las muchas contribuciones que aportaría Al Andalus a nuestra cultura. Yo suelo bromear diciendo que en vez de dieta mediterránea se podía denominar dieta omeya.
P. Y Esperanza Aguirre dijo que la “Toma de Granada fue un día de gloria para las españolas”.
R. Habría que preguntar por qué. La Toma de Granada fue un hecho histórico. En este caso, un hecho crucial para la historia de España porque fue uno de esos puntos de inflexión en el que se inicia una nueva etapa, que además coincidió con la llegada de Colón a América. Históricamente es un hecho muy relevante. Pero insisto: sigue yendo en esta línea que recoge el periodo andalusí como algo ajeno y como una interrupción en este proceso. Por lo tanto, aquellos que lo vean desde esa óptica, desde luego, lo consideran como una victoria.
P. Aguirre lo ve como un día de liberación de la mujer española del yugo islámico.
R. Hay que tener en cuenta que la perspectiva del islam que tenemos hoy en día no puede ajustarse tampoco a Al Andalus. Ni siquiera a todo el periodo. El periodo andalusí dista mucho de ser homogéneo. No se puede hablar del mismo modo del periodo almohade, por ejemplo, en el que, entre otras cosas, se abolió el estatuto de la dimma, es decir, el estatuto de protección para cristianos y judíos. Y no es lo mismo que el periodo omeya. Aunque entonces la ley obligaba a cristianos y judíos a no excederse en la celebración de sus ritos, a llevar vestimentas distintivas y a no ocupar posiciones preeminentes sobre ningún musulmán, sabemos, en realidad, que ninguna de estas cosas se cumplía. En el periodo omeya se hacía una aplicación de la ley muy relajada.
El estatuto de la dimma fue la clave de lo que muchos llaman convivencia o coexistencia. No tanto de las culturas, porque cultura había solo una, la andalusí, sino de las religiones. Lo que la dimma otorgaba era un estatus de equidad entre aquellos que profesaban la religión oficial, el islam, y aquellos que no la profesaban y eran grabados con ciertos impuestos. Esto tiene dos lecturas. Por supuesto, era beneficioso para las arcas del Estado, pero también impedía que surgieran conflictos entre musulmanes y no musulmanes.
Eulogio y Álvaro de Córdoba lideraron un movimiento que respondió a la arabización de Al Andalus
P. En efecto, su libro sostiene que se obligaba a la población no musulmana a llevar un distintivo en la ropa.
R. Eso es lo que estipulaba la ley. Pero precisamente en el periodo omeya no se aplicaba. Igual que no se aplicaba la prohibición de que los no musulmanes no ocuparan ninguna posición preeminente. No olvidemos que, por ejemplo, el judío Hasday Ben Saprut era el médico personal de Abderramán III y ocupaba una posición de importancia. Era su diplomático de mayor envergadura. Y luego tenemos altos cargos cristianos encargados de acompañar a las embajadas ante el califa en Medina Azahara. O un personaje de enorme relevancia como era Rabí Ben Teodulfo durante el emirato de Al Hakam II en la famosa revuelta del Arrabal.
P. ¿El estatuto de protección o dimma fue un avance histórico o un signo de segregación?
R. Lo primero que hay que decir es que no fue una invención andalusí. Ya se aplicó durante la expansión del islam por oriente. Hay que tener en cuenta que Damasco, que siempre imaginamos como la típica ciudad de las mil y una noches, hasta el siglo VII todavía sigue siendo romana. Oriental pero romana. Y parece ser que el estatuto de la dimma fue algo que se aplicó ya en estos primeros estadios de la expansión del islam para acomodar, no tanto el cristianismo y el judaísmo al islam, sino al revés. El islam era minoritario durante mucho tiempo en aquellos territorios que conquistaba. Aquí, en Al Andalus, no fue mayoritario hasta bien entrado el siglo IX o el X. Entonces fue un gran avance y no un signo de segregación. Porque realmente no había segregación ninguna. Hay una cantidad importante de textos, sobre todo jurídicos, que hacen referencia a vecindarios y barrios donde estaban todos mezclados. Y uno no puede negar esa realidad. Otra cosa es que alrededor de edificios significativos, como sinagogas o iglesias, de forma natural se congregara un mayor número de población cristiana o judía. El estatuto de la dimma parece ser que lo que hizo fue acoplar de una forma muy práctica una situación compleja desde el punto de vista social.

P. ¿El de las tres culturas es un mito?
R. Sí. De hecho, no se debe hablar de tres culturas sino de una cultura: la andalusí. En el siglo X, en plena época califal, cristianos y judíos, a pesar de no profesar el islam, estaban arabizados igual que los musulmanes. Su forma de vestir, la gastronomía, las costumbres, absolutamente todo. Se puede hablar de las tres religiones mayoritarias, pero no de tres culturas.
P. El arabista González Ferrín sostiene que no hubo conquista islámica en el año 711. ¿Y usted?
R. Emilio González Ferrín es un gran conocedor de la historia de la alta edad media y sostiene esta hipótesis en la que habría habido un continuo intercambio por ambas partes del Estrecho. Por lo tanto, la conquista no se produciría como tal. Pero sí que es cierto que hay crónicas, no solo islámicas sino también cristianas, que sí hablan de la conquista. No fue una conquista de grandísimos ejércitos sino que los conquistadores venían ya de conquistar el norte de África. Tendemos a ver la conquista de la península como un hecho aislado, pero hay que tener en cuenta que ellos venían de ese proceso de expansión y la conquista de Al Andalus fue el último coletazo. El contexto fue la situación del rey Rodrigo, su dudoso ascenso al trono y su enfrentamiento con los partidarios de Vitiza. Había una situación de enfrentamiento y división entre los propios visigodos que fue aprovechado por los conquistadores musulmanes.
P. Ignacio Olagüe tildó Al Andalus de “revolución islámica de occidente”.
R. Hasta cierto punto el islam occidental tuvo su identidad propia. Como era percibido el islam lo sabemos, por ejemplo, por escritos como la Historia de los jueces de Córdoba, de Al Joxani. El propio ejercicio del Islam en la península estaba adaptado a la realidad social y política de Al Andalus. Los omeyas provenían de Siria, pero luego sus descendientes fueron todos andalusíes. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad propia en Al Andalus y en las fuentes se ve disociada, en gran parte, de lo que estaba ocurriendo en oriente.
La historiografía tradicional ha visto Al Andalus como una interrupción del proceso de formación de lo español
P. ¿Por qué nos empeñamos en extranjerizar una civilización que duró ocho siglos?
R. Lo extranjerizamos a partir de ese discurso de la historiografía tradicional que nos habla de Al Andalus como algo extraño. Todavía le choca a mucha gente cuando le recuerdas que Almanzor nació en Algeciras, que el emir Abderramán II nació en Toledo, que prácticamente el resto de emires y califas nacieron en Córdoba, o que Abbas ibn Firnás era de lo que hoy es Ronda. O que el escritor Ibn Hazm nació en el barrio de San Lorenzo pero su familia provenía de Huelva.
Hay una realidad curiosa en la historia andalusí: cuando llegaron los mercenarios bereberes que apoyaron el Gobierno de Almanzor, a pesar de ser también musulmanes eran vistos por los andalusíes como extranjeros. De hecho, el rey poeta Al Mutamid de Sevilla, ante la llegada de los almorávides a los que había pedido auxilio contra el avance cristiano, él dijo que su realidad pasaba entre ser “porquero en Castilla o camellero en África”. O sea, estaba poniendo a los bereberes como algo ajeno y extraño. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchos de los que rechazaban a estos bereberes eran también bereberes pero andalusíes, que llevaban tres o cuatro generaciones asentados en Al Andalus.

P. ¿Cuántos árabes entraron en la península?
R. Si se pudiera saber la respuesta a esa pregunta, muchos de los debates que siguen abiertos hoy en día se zanjarían. Sabemos que el grueso del ejército conquistador fue bereber, pero que también entraron elementos árabes al mando de las tropas. Las crónicas hacen referencia a un antepasado de Almanzor, llamado Abd al Malik, que llegaría con el ejército conquistador y gracias a su gesta le dieron tierra en Algeciras. Es muy difícil contabilizar el número de árabes, por no decir imposible. No sabemos cuántos pudieron venir desde Oriente Medio a Al Andalus atraídos por el esplendor. Conocemos, por ejemplo, el caso de Ziryab, que vino a la corte, como el gramático Abu Ali Al Qali. Hay muchos grandes sabios que llegaron atraídos por la bonanza de la corte omeya. De la gente anónima es imposible saberlo.
P. ¿Eulogio de Córdoba fue el primer yihadista?
R. La historia de los mártires de Córdoba es muy interesante y tiene varias lecturas. Es uno de los epígrafes clave en este libro. Yo intento recogerlo desde el punto de vista histórico y es verdad que tanto Eulogio como Álvaro fueron los líderes de este movimiento de los mártires de Córdoba.
No hay que ser un gran investigador para darse cuenta de todo lo que el periodo andalusí sumó a nuestra cultura
P. Un movimiento de resistencia mozárabe.
R. Un movimiento que respondió a la arabización de Al Andalus. Hay que tener en cuenta que en esta segunda mitad del siglo IX hubo dos grandes movimientos que se opusieron a los emires omeyas: los mártires cordobeses y las revueltas muladíes. Fueron en respuesta a la arabización. De hecho, el propio Álvaro de Córdoba recoge en un texto una afirmación en la que se lamenta de que sus iglesias cada vez están más vacías. Y sus Iglesias no estaban vacías por obligación del Estado, sino porque ese proceso de arabización o de islamización, que no es lo mismo, estaba consolidándose. Había mucha gente que, por diferentes razones, se estaba convirtiendo al islam y el cristianismo estaba perdiendo influencia en esta sociedad

P. ¿Qué hay debajo de la Mezquita?
R. Eso había que preguntárselo al gran arqueólogo Alberto León. Yo ahí no me atrevo a aventurarme. Mucho menos desde el punto de vista arqueológico. La información que tenemos de lo que hubiera debajo de la Mezquita, y supongo que se refiere a la famosa iglesia de San Vicente, nos hace difícil saberlo. Las fuentes andalusíes y árabes nos hablan de la Basílica de San Vicente, pero son fuentes posteriores a la conquista. En torno de la Mezquita y al Alcázar omeya, lo que hoy sería el Obispado, ya desde época imperial romana ha sido un centro de poder político y religioso. Por lo tanto, lo que sí podemos afirmar es que en época visigoda el centro de poder político religioso de Córdoba estaría también en este entorno. Ahora bien: la identidad de San Vicente es bastante más difícil de saberla.
P. ¿Por qué el califato alcanzó su cenit y luego se diluyó como un azucarillo en apenas 50 años?
R. Para esa pregunta sí tengo fácil respuesta: Almanzor. Es un personaje que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de Al Andalus. Representó el cenit del poder centralizado en una persona. Recordemos que era un alto funcionario del califa Hisham, hijo de Al Hakam II, y acaparó el poder. ¿Qué ocurrió? Que tras su muerte quedó un vacío de poder que su hijo Abd Al Malik Al Muzafar durante un breve periodo de tiempo parece que supo mantener. Pero el famoso Abderramán Sanchuelo diluyó y dio al traste. En el momento en que Almanzor desapareció, todo lo que había construido se desmoronó. No había un poder que sustentara ese cenit que se había alcanzado.
Según el franquismo, la Reconquista vino a restablecer el estado anterior al periodo andalusí
P. ¿La primera república española se declaró en Córdoba en el año 1031?
R. Los Banu Yahwar fue un grupo de notables cordobeses. Tras la abolición del califato omeya en el año 1031, que significó el fin de la fitna o guerra civil y el comienzo del periodo de Taifas, los Banu Yahwar se hicieron con el poder en Córdoba y establecieron algo parecido a lo que fue el califato rashidum en oriente. O sea, los primeros califas que sucedieron al Profeta elegidos por una oligarquía. Pero ese revisionismo de la historia desde nuestra óptica es arriesgado, aunque también lo comparto porque hace que la gente se interese por ella.

P. ¿Al Andalus se adelantó al Renacimiento europeo 500 años?
R. No se adelantó. Parece ser que fue la base de gran parte del Renacimiento. Cada vez hay más certezas de que estos grandes sabios del Renacimiento tenían acceso a copias y a mucha información de los escritos andalusíes, que, a su vez, recogían mucho del periodo clásico. Leonardo da Vinci inventó el famoso artefacto volador. Yo suelo bromear diciendo que seis siglos antes ya lo hizo Ibn Firnás y la diferencia es que Firnás tuvo el valor de probarlo.
P. Y se partió la pierna.
R. Sí, pero no fue porque no volara. Parece ser, según describen las crónicas, que fue porque no había construido una especie de cola para poder dirigir el aterrizaje. Fue en el aterrizaje de ese breve vuelo donde se partió las piernas.
En Al Andalus no hubo segregación. Judíos, cristianos y musulmanes vivían mezclados
P. ¿Se tiró realmente desde la torre de la Mezquita?
R. El tema es complejo. Lo que sí sabemos, y recogen las crónicas, es que hizo ese intento de vuelo desde la colina de la Arruzafa en una especie de parapente. Y ese es el que quedó registrado en la historia.
P. ¿España nació en Covadonga?
R. Habría que preguntarse primero qué es España.

P. ¿Y qué es España?
R. Es complicado saberlo. Para mí, la España actual nace con el establecimiento de la propia nación pero también bebe de todo lo que ha vivido antes de la creación de España como tal. No se puede hablar de que desde Covadonga empezó esa Reconquista. Fue un proceso que duró siglos y distaba mucho de ser un proceso identitario, pero sí es cierto que negar Al Andalus como parte de la historia de España es un error. Nuestra cultura, sobre todo en el sur, bebe mucho de la cultura andalusí.
P. ¿La Reconquista es un fake?
R. Hay un investigador, José Durán Velasco, que va a publicar un libro dentro de poco donde lo explica muy bien. Y nos habla de cómo el Reino de León, que fue el más pujante y el que más amenazó a Al Andalus, lideró esa Reconquista entre comillas y adoptó el ascendente visigodo. Pero lo adoptó de una manera ideológica y no tanto real. Hay que tener en cuenta que a partir del siglo XI, que es cuando se produce el verdadero avance cristiano sobre territorio andalusí, estaban teniendo lugar las Cruzadas. De manera que esta conquista tuvo mucho de ideología y, por lo tanto, abrazar la idea de la recuperación del cristianismo y su vínculo con la Hispania visigoda era algo que encajaba precisamente con esta situación.
Con los romanos y los visigodos se habla de conquista, pero con los musulmanes de invasión

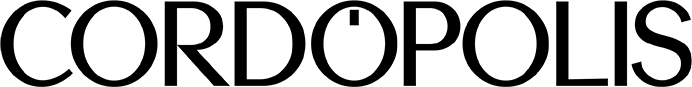



0