Mar Delgado: “Los vecinos de Las Palmeras responden cuando les das esperanza y oportunidad”

Durante cinco años de implementación, el proyecto IN-HABIT ha transformado algunos espacios del barrio de Las Palmeras en Córdoba a través de diversas acciones. Se han rehabilitado más de 1.200 metros cuadrados, se han creado espacios comunitarios, se ha realizado el mural urbano más grande de Córdoba, se han plantado más de 300 árboles y 2.500 personas se han implicado en actividades deportivas y culturales. Estos son algunos de los hitos conseguidos en uno de los barrios más pobres del mundo. Al mando de este proyecto tan ambicioso y con tanto potencial ha estado María del Mar Delgado (Córdoba), catedrática de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba (UCO) y designada recientemente como rostro visible de la ciencia andaluza en la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación en Andalucía.
Medalla de la Orden del Mérito Civil en 2021 y Premio Galileo Galilei de este año, Delgado ha dedicado gran parte de su carrera a la sostenibilidad y el desarrollo en zonas rurales, así que IN-HABIT ha sido, también, un reto personal. Atiende a Cordópolis en uno de los bancos que tiene este barrio, donde ella y su equipo han trabajado codo con codo con los vecinos y con las asociaciones para garantizar el éxito del proyecto; una iniciativa que, reconoce, “ha enamorado” a toda persona con la que ha hablado. Pero la potencialidad de este proyecto europeo no le ha restado un ápice de complejidad debido al contexto propio del barrio, profundamente estigmatizado. El proyecto IN-HABIT ha logrado activar el orgullo comunitario sin prometer milagros.
Nunca hemos querido venir de salvadores de nada
PREGUNTA (P). ¿Cómo llegas a la coordinación de este macroproyecto?
RESPUESTA (R). Yo tengo bastante experiencia internacional previa. Creo que soy la investigadora de la Universidad de Córdoba que más proyectos del Programa Marco europeo he coordinado. Ya coordiné otro en lo que era el FP7. He coordinado dos horizontes 2020. Este es uno. He trabajado muchísimos proyectos europeos en grupos de expertos internacionales de la Comisión Europea. Entonces, tengo una experiencia internacional bastante fuerte, pero yo soy ingeniera. Siempre he trabajado en el mundo rural, en el desarrollo, en sostenibilidad, pero nunca había trabajado en ciudades. Fue un cambio al que, en cierto modo, me fue forzando la Comisión Europea porque empezó a invitarme a participar en temas relacionados con ciudades.
Considero que la ciudad no puede vivir sin el mundo rural. Eso es lo que siempre se nos olvida, pero es fundamental. El mundo rural le aporta a la ciudad todo lo que esta necesita: comida, agua, energía, aire limpio, paisajes... En un momento dado me invitaron a participar en un grupo de expertos internacional de alto nivel que definió la agenda de investigación urbana de 2020 a 2027. Eso ya me hizo conocer mucho más de estos temas y los grandes desafíos. Vimos la oportunidad de presentarnos y pensé que no teníamos la más mínima opción.
P. ¿Sí?
R. Sí, sí, porque en esta convocatoria compitieron 68 consorcios y la conseguimos cuatro. La competencia ha sido bestial. Y, bueno, pues aquí estoy. Una maravilla y una intensidad bestial. Es un proyecto enorme, de más de 11 millones de euros del que soy yo responsable final de todo.
P. ¿Se decidió desde un primer momento que se actuaría en Las Palmeras?
R. No necesariamente, pero la convocatoria iba de salud y bienestar inclusivo con colectivos vulnerables. Las otras ciudades han trabajado con colectivos quizás menos complejos. Lucca, por ejemplo, ha trabajado con ancianos dado que el envejecimiento también conlleva mucho estrés, ansiedad y depresión. Allí están trabajando con el hecho de tener una mascota y cómo eso obliga a socializar: te vistes por la mañana, el perrito tiene que salir a hacer sus necesidades, paseas, haces un poco de ejercicio, hablas, socializas, compras el pan. En Riga [Letonia] están trabajando también en un barrio vulnerable y en Nitra [Eslovaquia] tienen un proyecto parecido al nuestro. Allí están trabajando en un distrito donde hay muchos emigrantes y donde hay un polo de automoción importante. Entonces, esto atrae a emigrantes de otros países del Este que vienen solos, con todo lo que ello conlleva de prostitución, de alcohol, de apuesta y luego también una comunidad gitana que no se integra. En nuestro caso, si lo hubiéramos hecho en otra zona, quizás hubiéramos llegado a menos, así que estamos muy contentos. También te digo: no creo que hayamos cambiado este barrio, pero lo que sí es cierto es que hemos dado una punta de esperanza, como te decía, de orgullo, de sentirse parte de algo, ¿no?

P. ¿Qué sabías de este barrio antes del proyecto?
R. Nunca había pasado por aquí. Sabía de él lo que todo el mundo. Es una zona complicada: trabajando aquí hemos llegado a escuchar tiros y ellos mismos nos decían en qué momentos podíamos ir a un sitio determinado. Yo invitaría a la gente que si no tiene otra cosa que hacer, que venga a ver el mural. Para eso no tienen ni que bajarse del coche. Es algo bonito, lo han hecho ellos y están orgullosos. Eso era un erial y estaba lleno de rastrojos y jaramagos enormes. Toda la zona la han limpiado los vecinos para que se vea bien el mural. Han estado pendientes del muralista, cuidándolo, llevándole agua, comida... Los vecinos de Las Palmeras, cuando les das la esperanza y oportunidad, responden a todo. También hay que apuntar que aquí hay clanes muy complicados y no podemos olvidar una cosa: la droga está muy presente en nuestra vida. Ellos simplemente están dando respuesta a una demanda que cada vez es mayor, porque cada vez nos frustramos más, estamos creando adolescentes burbuja donde todo es perfecto y ellos mismos no pueden soportar la frustración. A la hora de enfrentarse al mundo real, el consumo de droga está aumentando muchísimo en todos los niveles.
P. Para quien no conozca este proyecto y lea esta entrevista por primera vez, ¿cómo se podría definir los objetivos base de este proyecto?
R. El objetivo base de este proyecto ha sido investigar cómo podemos incrementar la salud y el bienestar de los colectivos vulnerables. Nuestra forma de trabajar ha consistido en que, antes de hacer una intervención física con infraestructura y demás, hemos estado más de dos años dinamizando el barrio, entendiendo lo que quieren sus vecinos, creando confianza en el proyecto así como un espacio seguro. En el éxito del proyecto han tenido una gran importancia un grupo al que denominamos Las vecinas; unas diez o 15 mujeres relativamente mayores que han apostado por esto, que son el núcleo duro, que son las que están con nosotros apoyando y que son también respetadas más o menos en el barrio. Cuando ellas hacen algo que es bueno para el barrio, la gente, más o menos, lo respetan y no lo destrozan. Cuando hicimos este merendero, empezamos a contar cuántos días llevaban sin vandalizarlo. Ese era nuestro indicador clave. De días pasamos a semanas y ya tiene más de tres años. Está sucio porque nadie lo limpia, pero no está vandalizado. El mural es otro ejemplo. Lleva dos meses y no tiene ningún pelotazo o pintada. Para nosotros, este es un indicador muy claro de apropiación, de sentido de pertenencia. Hicimos un focus group de cierre de qué había supuesto este proyecto y las palabras que más salían eran apropiación y esfuerzo. Aquí no hemos venido nosotros a imponer nada. Todo se ha hecho con empresas del barrio, con las que empleaban a gente del barrio o con empresas que venían de otros barrios marginales porque esto va de ar oportunidades a todos los niveles. Recuerdo que algunos nos decían: “Ahora puedo decir que mi empresa ha trabajado en un proyecto europeo”. Eso es un puntazo para una empresa de Las Palmeras, ¿eh?
Mujeres de cierta edad son las que apuestan de verdad por el barrio
P. Totalmente.
R. Es que pensamos que esos pequeños detalles cambian las cosas.
P. Y en esos dos años de dinamización, ¿qué prácticas habéis llevado para conseguir la participación de estos vecinos?
R. Fue bastante complicado. Una cosa que se hizo fue un puerta a puerta. Aquí se tocaron a 700 puertas explicando el proyecto. Nunca hemos querido venir de salvadores de nada como que todos los que han trabajado antes aquí no tenían ni idea. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo a entender el barrio, hablar con todo el mundo, a saber qué pasaba aquí, hablar con todas las asociaciones de aquí que llevan 20 y 30 años trabajando. Nunca antes una organización así se ha asociado a un proyecto europeo. Hemos creado sinergias con ellas, hemos visto dónde podíamos confluir, donde uno llegaba y otro, no. Nuestro proyecto ha sido muy abierto, con financiación, con investigadores muy potentes que podían llegar, a lo mejor, a donde no llegaba otra gente. Teníamos toda la credibilidad que te da un proyecto europeo, las posibilidades de proyección nacional e internacional. A cualquiera que he llamado contándole este proyecto se ha enamorado en los primeros cinco minutos y ha dicho, “cuenta conmigo”. En ese puerta a puerta, a todo el que abrió se le entregó un folleto donde se explicaba el proyecto y se le invitaba a participar. Hubo gente que reaccionó, que estaba al principio, pero que luego lo dejó. Mira, otro ejemplo: aquí tampoco había ningún espacio donde reunirse aquí, ¿eh? Así que la parroquia terminó dejándonos un local. Otra cuestión es que los patios son una especie de guetos: la gente es de su patio y no va al otro. Conseguimos que se implicaran personas de diferentes patios.

P. ¿Por qué ocurre eso?
R. Creo que puede responder a cuestiones de seguridad. Aquí se conocen muy bien entre ellos. Cuando hay un problema con un clan, no se mueve una persona, sino que se van las 15 de la familia. Esa es la realidad, la que nos ha llevado a trabajar en un entorno muy complejo pero, a la vez, muy gratificante. A nivel científico, por ejemplo, los resultados son muy interesantes.
P. Y en esa llamada puerta a puerta, ¿los vecinos respondían con cierta desconfianza? Ellos siempre tienen esa sensación de abandono por parte de las administraciones
R. Sí, sí, lo que pasa es que la Universidad es otra historia; tiene una legitimidad de la que no disfrutar la mayoría de las instituciones. La Universidad, en general, está muy bien considerada en la ciudad. Se le considera neutra, que no es partidista. Otra cuestión es que, aquí, muchas intervenciones dependen del partido político o, incluso, ni siquiera del partido, sino del concejal o de la persona que haya en cada momento que cambia cada cuatro años. Históricamente, aquí se ha trabajado partiendo de cero, aquí no ha pasado nada y vamos a hacerlo ahora todo nuevo. Esa no ha sido en absoluto nuestra actitud. La Universidad de Córdoba lleva tiempo apostando por este barrio. Quizás por eso pudieron convencerme para traer este proyecto a este barrio.
P. ¿Tuvieron que convencerte mucho?
R. Un poco, pero siempre he tenido también una conciencia social muy importante. He trabajado en América Latina, con indígenas, con comunidades negras, con colectivos desfavorecidos. Yo ya tenía una experiencia importante previa de trabajo en este sentido. Sí es cierto que no había trabajado nunca aquí, como te digo, en una ciudad con un barrio como este, pero sí que he trabajado siempre el mundo rural y con los más desfavorecidos. Tenía alguna experiencia de cómo eso puede cambiar vidas y de cómo, a veces, lo intangible es lo que más vale. Recuerdo cuando unas comunidades afro del Pacífico colombiano me decían: “Es que estamos en la tele nacional gracias a tu proyecto. Ahora nos preguntan y valoran lo que hacemos y tú has conseguido que lo que estamos haciendo se vea de otra manera”. Gente con un nivel cultural muy bajo que ha ido a congresos internacionales a presentar sus proyectos. Con las vecinas de Palmeras nos fuimos a Madrid al Foro de las Ciudades: innovación y sostenibilidad urbana para contar este proyecto. Algunas personas me decían que no tenían dinero para pagar el billete y se lo pagamos. Así que para allá que nos fuimos y ellas se lo pasaron de lo lindo. Son personas que nunca antes se habían montado en un tren y, mucho menos, en un escenario. Para ellas fue un espaldarazo y una forma de decirles: “Señoras, que esto nos importa”.
Cuando hicimos el perol gourmet aquí en Las Palmeras, las señoras veían que salía en el telediario de TVE un domingo por la noche en el horario de máxima audiencia. Casi dos millones de espectadores. Eso merece la pena.
Se puede hacer un mundo mejor
P. Me hablabas antes de las asociaciones que trabajan aquí. ¿Qué papel han tenido ellas en el proyecto?
R. Nos han ayudado a entender el barrio. Siempre que teníamos una oportunidad de hacer algo, lo hemos hecho juntos. Había veces que nosotros no teníamos capacidad de hacer algo, pero sí de pagar para que se hiciera, y hemos seleccionado al que podía ayudarnos, al que nos hacía la factura, empresas del barrio, como te digo. Hay empresas muy interesantes que han salido de Moreras, del Guadalquivir o de aquí. Esa gente está ahí: son personas serias y trabajadoras, que pagan su IVA y que te hacen una factura tan legal como la que pueda hacer cualquier otra empresa.
P. Estamos hablando mucho de ese colectivo al que habéis denominado como las vecinas. No sé si la participación también ha tenido esa ese sesgo de género.
R. Muchísimo. Mujeres de cierta edad son las que apuestan de verdad por el barrio. La juventud es más pasota.

P. ¿Cómo ha sido trabajar con los jóvenes o conseguir que se implicaran?
R. Para nosotros ha sido más difícil, pero bueno. Todos los tutores que ves aquí [los que sujetan los árboles que este proyecto ha plantado] lo han ido pintando algunos niños del barrio. Nosotros comprábamos la pintura y ellos lo pintaban de colores. Tenemos fotos simpatiquísimas de un niño montado en los hombros de su abuelo para llegar. Entonces, bueno, no hemos conseguido llegar a los jóvenes, pero los niños se han implicado en muchas cosas. No sé hasta qué punto eso va a ser un factor de cambio. Hay que tener en cuenta que hay juventud de aquí que ha pasado por la cárcel o que está a punto de entrar. Tal vez sea esta una de nuestras frustraciones: el no haber conseguido esa implicación de los jóvenes.
No obstante, otra alegría del proyecto ha sido el haber podido trabajar con personas sin hogar en una casa de acogida. Ese proyecto ha sido preciosísimo y se empezó creando un huerto urbano. Cuando vimos que aquello funcionaba y que teníamos pimientos y tomates... Vamos, que ya hemos creado cuatro huertos: dos de invierno y dos de verano. Había también otro espacio y hemos creado un jardín terapéutico que es una preciosidad. Está todo hecho con planta mediterránea para que no necesite riego. Si se secan, pues ya plantaremos otra el año que viene o ya iremos a la Sierra y cogeremos alguna o hablamos con el botánico para que nos dé algo. Además, se ha hecho una charca renaturalizada, se ha creado un hotel de insecto, se han hecho bancos con palé. La gente de esa casa se ha implicado y eso también es muy interesante porque los usuarios cambian continuamente. De hecho, no hay nadie que esté viviendo en la casa desde que empezamos a trabajar en ella. Lo que sí que pasa es que hay gente que ya ha salido de la casa y sigue viniendo a nuestros talleres para trabajar en el jardín. Es una preciosidad. Esas sonrisas a mí me compensan, como cuando a estas personas las llamas por su nombre. Esa gente no existe para muchas instituciones.
Si en Las Palmeras hemos trabajado a través de sinergias, en Cáritas ha sido muy parecido, preguntando qué hacemos y cómo. Ahora estamos ya haciendo el patio del futuro mediante la creación de unos jardines verticales en el patio en los que vamos a poner plantas que necesitan prácticamente cero agua. Queremos ver cómo funciona. Nosotros estamos investigando tanto en aspectos sociales, que son muy interesantes -ver cómo incrementa la sensación de bienestar después de hacer un trabajo físico en el jardín-, como científicos, viendo en dos años cómo siguen las plantas que han recibido exclusivamente el agua de la lluvia. Queremos que el jardín sea sostenible y explorar que tal vez tenemos que repensar los jardines de Córdoba porque no vamos a tener tanta agua en los próximos años. Hay que valorar que esa idea de jardín bonito y verde no se puede aplicar en Córdoba. Los jardines alemanes, por ejemplo, son mucho más salvaje. Así que en esas estamos, viendo qué pasa con cada planta y haciendo pruebas para ver cuáles necesitan menos agua y sin poner cactus, porque una decoración con cactus es muy dura.
Este proyecto ha tratado de dar oportunidades a todos los niveles
P. Uno de los ejes del proyecto ha sido la plantación de esos más de 300 árboles para lograr bienestar y salud. ¿Cómo se establece esa relación?
R. Se llama biofilia. Si estás ante algo vivo, tú te sientes mejor. El verde es algo que te da satisfacción. Cuando te vas a un bosque, regresas con tu espíritu y tu ánimo más positivos. Los japoneses hacen baños en los bosques y se ponen a abrazar árboles. Solo hay que pensar la diferencia entre esto [señala a la zona donde hay árboles plantados] y algo que sea de puro cemento u hormigón, como las plazas que últimamente se han creado. Son muy limpias porque las mangueras ya no tienen que quitar hojas, pero la sensación que te da estar en un entorno verde es mucho más positiva. Y eso se puede medir de forma cualitativa preguntando a la gente. En el caso del proyecto de Lucca, allí sí que están midiendo los niveles de oxitocina que tienen los perros y los ancianos después de estar juntos. Además, a ellos les han puesto relojes smartwaches y han visto cómo el día que están con los animales duermen mejor. Gente que tiene alzhéimer ya recuerda cómo se llama su perro y sabe el día que viene.
P. ¿Este macroproyecto se podría replicar en otro barrio de Córdoba?
R. Yo diría que sí. Para mí, una de las primeras claves son la gente implicada con el conocimiento necesario. A veces se contratan a personas que nunca han trabajado en barrios marginales y con complejo de funcionario. Eso no va a funcionar. Creo que la clave para nosotros ha sido que hemos contratado a gente que tenía experiencia de trabajo con colectivos vulnerables, que tenían una muy buena formación y con una capacidad de compromiso enorme. Javi [Javier Martínez] puede estar aquí desde las 7:00 hasta las 23:00. No tiene que estar todos los días, pero las cosas tienes que hacerlas cuando se mueve el barrio. Si la gente está trabajando o está durmiendo y el barrio se mueve a las 19:00, tú no puedes decir mi horario es de 8:00 a 15:00. Es un proyecto en el que hay gente muy comprometida y eso es lo que ha funcionado aquí. Entonces, a mí no me preocupaba el dinero que hemos manejado. Lo teníamos, sí, pero aquí se han hecho cosas que no han costado prácticamente nada. Si querías plantas, las podías pedir al Botánico o a los viveros de la Diputación o el Ayuntamiento. A lo mejor no te da todo lo que tú quieres ni como tú lo quieres, pero contar con el dinero no ha sido fundamental. Lo más importante ha sido crear la red que ha apoyado todo esto. Hay mucha gente que ha hecho trabajos voluntarios, pero tampoco la puedes quemar ni crear falsas expectativas.

P. Y, sobre todo, en un entorno tan complicado.
R. De hecho, hemos tenido un desayuno en el que ha participado un senador y nos dijo que el proyecto era súperreplicable y que le mandáramos la metodología. Recuerdo que él hablaba de microcirugía y, es verdad: pequeñas intervenciones con mucho impacto, pero que sean sentidas por la población. Tienes que implicarla.
P. ¿Qué papel juega la empatía en la investigación social?
R. Toda. La gente que tiene esa capacidad de crear grupo, de implicarse... Mira, otro ejemplo: esta gente no tiene acceso a la cultura y al patrimonio de Córdoba. Ellos mismos dicen “Voy a Córdoba” y tienen razón. Aquí no se hacían las Cruces de Mayo, ni Carnaval, ni Navidad, salvo lo que pueden promover la parroquia y alguna asociación. Entonces, nosotros empezamos a hacer aquí todas esas fiestas. Si vieras la Cruz de Mayo tan alucinante que hicieron con palés... Hicieron no sé cuántos talleres lijando como locas para hacer una cruz que quedó preciosa con sus flores pintadas y no sé qué. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para comprar flores. Eso es arte. Los hemos llevado a eventos como Flora, hemos ido al Botánico, hemos visitado la Mezquita de noche. O sea, hemos intentado darles oportunidades de conocer más la fiesta de Córdoba, pero también de celebrarlas aquí y crear ese ambiente.
P. ¿Tiene la sensación de que no son considerados ciudadanos?
R. Sienten que no los tratan como a otros barrios. ¿Quién va a venir aquí? ¿Tú habías venido antes?
El barrio de Las Palmeras es un desierto alimentario
P. Para trabajar, sí, pero nunca con la iniciativa de “voy a dar un paseo” o a tomarme algo.
R. Es que no hay donde tomarse nada, por ejemplo. Otro análisis que hemos hecho es que Las Palmeras es un desierto alimentario, esto es, un sitio donde no puedes comprar fruta, verdura o carne frescas. El concepto es food desert y está muy analizado; lo inventaron los americanos porque EEUU es un desierto alimentario casi entero.
P. ¿No hay establecimientos?
R. No, no. Fíjate en la señora con la que nos hemos cruzado. Venía de Lidl, que está antes de llegar a Leroy. Tienen que salir de su barrio para comprar esos productos. Si tiene coche, va en coche, si no, en autobús o andando. Aquí las tiendas son de golosinas y poco más. Nadie se ha planteado que una tienda así pueda funcionar aquí. ¿A qué lleva esto? A un estilo de vida poco saludable. Aquí, el nivel de obesidad es altísimo, pero bueno, creo que en la ciudad está pasando lo mismo y en el mundo rural es salvaje. Eso de que en el mundo rural se come sanito, sería en otra época. Ahora, no. Otra cuestión: aquí las mujeres no tienen ninguna oportunidad para hacer deporte. Lo único que hay de deporte es el campo fútbol, que lo usan mayoritariamente los hombres. Hay mujeres que juegan al fútbol, pero no hay ningún deporte adaptado a mujeres en este barrio.
P. Y nada de ocio.
R. Nada, nada. Un bar y poco más. Esa es una de las razones de la puesta en marcha del merendero. Esta gente es muy cachonda porque a todo lo que rodea al merendero la llaman el paseo marítimo.

P. ¿Sí?
R. (Risas), Sí, sí. En las noches de verano sacan las sillas de playa, sillones y mesitas y se salen a cenar aquí. En esta zona también hay mucho asistencialismo. Si al final te lo van a dar en el banco de alimentos, pues no lo compras, pero el banco de alimentos no suele dar comidas frescas así.
P. Pero sí hay una farmacia.
R. Sí. Su dueño nos contó que jamás lo han atracado y que lo respetan muchísimo en el barrio. Le dan como una categoría de sabiduría.
P. ¿Los vecinos os han hecho peticiones que no habéis podido resolver?
R. Sí. Por ejemplo, ellos querían un parque de juego para niños, pero eso tiene responsabilidad civil. Yo no me puedo meter en ese berenjenal de que a un niño le pase algo y la Universidad deba responder. Una situación peculiar que hemos vivido es que aquí no está claro quién es el titular del suelo; nadie quiere hacerse responsable, pero en todos los alcorques hemos plantados árboles. Para el mural, pedimos permiso a AVRA [Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía] y nos lo dieron encantados. Para el merendero hablamos con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y nos puso alfombra roja.
Hay que apostar por los barrios vulnerables
P. ¿Y qué te ha enseñado este proyecto tanto como investigadora como desde el lado más personal?
R. Ha abierto muchísimas posibilidades, muchísimas. Me ha enseñado a ver la ciudad de otra manera, totalmente distinta. Yo, como te digo, soy rural, de campo. Ahora conozco gente en todos los estamentos de Córdoba haciendo un montón de cosas. Esto me ha permitido arrancar sonrisas que antes, igual, no se conseguían o ni siquiera existían. Tenemos fotografías espectaculares con las personas sin hogar donde se les ve felices porque ven cómo valoras lo que hacen. Estas personas y la gente de Las Palmeras han visto no solo que importan, sino que lo que dicen es respetado y valorado. Me quedo con la sensación de que se puede hacer un mundo mejor y de que hay gente por la que merece la pena apostar.
P. ¿Ha habido alguna historia o testimonio que te haya impactado?
R. Muchos. La última historia fue hace poco, en la casa de acogida. Allí había un marroquí que hizo una poesía preciosa y de muy alto nivel. En ella decía. “No soy un número, no soy un expediente, soy Mohamed”. Es bestial. Para mí fue brutal porque venía a decir: “Soy un emigrante sin papeles y no tengo derecho a nada”. En las personas sin hogar hay gente que tiene unas capacidades y unas competencias impresionantes. Lo que ocurre es que, por la razón que sea, han terminado como han terminado. Hay quienes son electricistas, carpinteros, que han trabajado en empresas importantes, que han hecho de todo y que tienen esas competencias que se pueden poner en valor.

P. ¿Cómo ves el futuro de los barrios vulnerables de la ciudad?
R. Hay que apostar por ellos. En el desayuno con el senador explicaba que hay 600 barrios vulnerables en España. No podemos seguir así.
P. Tenemos que romper completamente esa idea de geto.
R. Sí, pero también es complicado. En el proyecto hemos comunicado que podíamos cambiar cosas del barrio, pero que quien quisiera, era el primero que tenía que implicarse. ¿Tú quieres un mural? Pues a ver cómo lo hacemos. El muralista que lo ha hecho [Wilson Niño Vargas] ha estado entre dos y tres semanas hablando con el barrio antes de empezar a pintar nada. Todo lo que se ve en el mural representa algo del barrio: la biodiversidad del arroyo Cantarranas, el fútbol, la Semana Santa, la costura, el flamenco... Lo que más ha emocionado a la gente ha sido que aparezcan las imágenes de las casitas portátiles y el algodón. Los que son del barrio de toda la vida vivían en esas casitas. Hemos ido de lo pequeño a lo grande. Antes de plantar 300 árboles hemos visto qué pasaba con el merendero porque el primer árbol duró un mes. Se lo cargaron. Ahora se han secado algunos, pero nadie ha roto ningún árbol más. Eso es un avance. Es el indicador con el que yo juego.
A cualquiera que he llamado contándole el proyecto, se ha enamorado

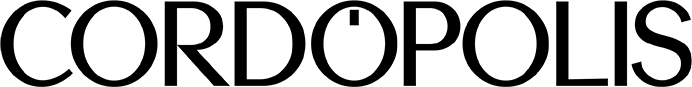



0