Joaquín Roses: “Góngora fue el poeta de mejor oído, y esto es indudable, de toda la poesía hispánica”

Este próximo 28 de junio se celebra en la Sala de Orive de Córdoba (a las 20 horas y con entrada libre hasta completar aforo) un concierto excepcional en el que bajo el título En breve espacio de cielo se interpretarán varias composiciones del gran poeta cordobés Luis de Góngora (1561-1627).
Este proyecto nace impulsado por la Cátedra Góngora que, con la colaboración de la Universidad de Córdoba y el consistorio de la ciudad, ha trabajado durante dos años en el proyecto Góngora y la música, un doble CD que musicaliza 39 composiciones del célebre poeta. Las formaciones de música antigua Ars Atlántica y Vandalia grabaron para el sello discográfico especializado Lindoro esta recopilación de temas musicales que presentarán mundialmente en la Sala Orive.
El director de la Cátedra Góngora, Joaquín Roses, destacó recientemente en su presentación que este es el primer registro completo de este corpus musical, que en su formato físico se presenta con un muy cuidado y extenso libreto que ilustra la relación del universo gongorino con la música.
Góngora y la música se puede adquirir en formato físico en la web de Lindoro (www.lindoro.es) y además está disponible en formato digital en 55 plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music.
P. Cuénteme cómo ha sido el proceso para recopilar los poemas de Góngora musicalizados. ¿Cuándo arrancó el proyecto del CD Góngora y la música?
R. La obra literaria de Góngora ofrece un interés suplementario al poético, dado que algunos de sus textos fueron puestos en música por compositores de su tiempo y alcanzaron gran difusión.
Durante el siglo XX, numerosos estudiosos se han dedicado a explorar esta conexión. Basándonos en estas contribuciones y en trabajos académicos más recientes, hemos producido el doble CD, Góngora y la música. Tonos Humanos con textos de Luis de Góngora (1561-1627). Contiene 39 piezas interpretadas por los grupos Vandalia & Ars Atlántica y en las primeras páginas del libreto se ofrece una tabla donde se indica el compositor de cada tema, la fuente de la que procede, la edición musical y otros datos. El musicólogo Francisco Alfonso Valdivia ha trabajado con especial cuidado en todos estos detalles.
El proyecto surgió a finales del año 2021, tras una reunión en Córdoba con el productor musical José María Martín Valverde, director de La Tirana S.L., y comenzó a desarrollarse durante los años siguientes. En 2022, se procedió a grabar todo el corpus musical basado en textos de Góngora. Durante 2023 se completó el proyecto: se produjo la obra en formato Digipack y se añadió un libreto extenso que incluye los textos de Góngora puestos en música, dos textos musicológicos de presentación, y otros materiales impresos, todo ello con su correspondiente traducción al inglés.
Tras el desarrollo gráfico del Digipack se lanzó la obra al mercado mediante la subida a cincuenta y cinco plataformas musicales, entre las que destacan Spotify, Apple Music o Amazon. Por supuesto, el objeto físico, de cuidado diseño, se puede adquirir en la página del sello discográfico Lindoro, especializado en música antigua, y también estará a la venta tras la celebración del concierto.
La obra también ha sido promocionada tanto en revistas musicales como filológicas, nacionales e internacionales. De hecho, se han publicado varias entrevistas, los medios se han hecho eco de la noticia, se han realizado reportajes y, lo más importante, revistas tan prestigiosas como Scherzo o Melómano han publicado noticias o reseñas sobre el álbum. También se ha presentado en círculos selectos de Sevilla o Madrid. Ahora, este mismo viernes, tenemos ocasión de asistir en Córdoba al concierto de presentación titulado “En breve espacio de cielo”.
No se trata de comprobar cómo aparecen referencias a la música en la poesía de don Luis sino lo que su poesía tiene de música, que es mucho
P. Aunque la poesía de Góngora es profundamente musical, lo cierto es que su relación con la música no es tan conocida por el público general. ¿Por qué cree usted que no se le ha dado la relevancia que merece?
R. El gran público no conoce tanto esa relación, pero eso obedece a constantes culturales de nuestro tiempo, interesan más otras cosas. Eso no significa que no se le haya dado relevancia. La relación de don Luis y la música, aunque parezca extraño, es un tema estudiado en el ámbito de las investigaciones gongorinas. Y no está agotado, ni mucho menos, pero hay ya escrita una docena de buenos artículos sobre este asunto, que abarcan desde principios del siglo XX hasta estos años que vivimos. En 1975 apareció el único libro dedicado a la cuestión: Cancionero musical de Góngora, de Miguel Querol Gavaldá, donde, tras una introducción teórica, se recopilan y transcriben muchos poemas de Góngora a los que les pusieron música compositores del Siglo de Oro. En este libro y en los artículos que he mencionado se estudian las relaciones vitales de don Luis con la música y los músicos, pero sobre todo la música como universo referencial de su poesía, es decir, la cantidad de menciones que aparecen en ella al arte musical, a las técnicas, a los instrumentos o a disciplinas artísticas relacionadas con la música, como el baile y la danza. Se ha estudiado también algo más atractivo para los filólogos, que es cómo Góngora utiliza las referencias a la música en muchas de sus construcciones metafóricas.
Sólo en los últimos años se está empezando a desarrollar una línea de investigación que es muy necesaria. No se trata de comprobar cómo aparecen referencias a la música en la poesía de don Luis sino lo que su poesía tiene de música, que es mucho. O sea, la musicalidad de los versos de Góngora, que tiene que ver, claro está, con los procedimientos poéticos que asociamos tradicionalmente a la métrica: el cómputo silábico, el ritmo (fundamental para la armonía) y la rima (de claras analogías con el concepto de timbre). Aquí hay un terreno fértil para los investigadores.
Góngora amaba la música
P. ¿Cómo llega Góngora a formarse musicalmente? Me imagino que en esa época lo haría a través de la Iglesia.
R. La Iglesia y el Coro son fundamentales en su formación, no sólo musical, yo diría que vital y profesional. Como indican los estudiosos Lola Josa y Mariano Lambea, es posible que fuera infante de coro cuando era un niño. No olvidemos tampoco que llegó a ser Racionero de la Catedral de Córdoba y Capellán Real de Felipe III y Felipe IV, así que su vinculación a la Iglesia fue continua.
Por otra parte, Góngora amaba la música, como declara en la respuesta jocosa a las reprimendas que le lanzó el Obispo Pacheco en 1588, cuando era joven y se le acusaba de llevar una vida cercana a los artistas. De modo que me parece incuestionable que don Luis se relacionaba con músicos y actores. Está demostrado testimonialmente: ahí están sus vínculos cuando era estudiante en Salamanca, donde enseñaba el famoso músico Francisco Salinas, los villancicos a los que les puso música a principios del siglo XVII Juan del Risco, maestro de capilla de la Catedral de Córdoba, y otros detalles de su vida y de su obra.
P. En esta relación entre los versos de Góngora y la música, hay dos vertientes. La poética, que depende de sus propios textos, y los tonos humanos, basados en sus poemas. ¿Por qué se caracterizan cada una?
R. Los que están dotados, lo están, y Góngora fue el poeta de mejor oído, y esto es indudable, de toda la poesía hispánica. Lo acompañan Garcilaso, San Juan de la Cruz y Rubén Darío, entre otros.
El verso, como decía Eliot, es lo más próximo al misterio de la música. La de don Luis es tan sorprendente (no voy a poner ejemplos de armonías vocálicas, ritmos y timbres), es tan sublime, que cualquier intento de ponerle música a sus letras convierte las piezas en musicalidad al cuadrado. Eso pasaba con las músicas puestas a romances de Góngora, que parecían redundantes, puesto que la música (tono, timbre y ritmo), como dice el experto Antonio Carreira en un magnífico artículo, estaba ya incorporada, con infinitos matices, al verso mismo. Afirma también este gran gongorista que, a diferencia de los Lieder de Schubert, que son poca cosa sin la música que los eleva y hace vivir, la que acompañó los romances de Góngora no aporta nada capaz de enriquecer los textos mismos, más bien al alterar el ritmo interno de su emisión los convierte en algo subsidiario respecto a la melodía, la armonía o el contrapunto.
Por lo que respecta al tono humano hay que definirlo como una canción profana, frente a los tonos divinos, muy interpretada en el Barroco. Vandalia & Ars Atlántica, en el programa del concierto, explican que “los tonos polifónicos están creados mayoritariamente para dos, tres y cuatro voces, aunque encontramos ejemplos a más voces y también para voz sola y acompañamiento instrumental”. Se conservan en numerosos manuscritos musicales. Los compositores de la época les ponían música a textos muy difundidos de poetas como Lope, Góngora o Quevedo. Esa modalidad musical, pese a su éxito en el siglo XVII, no es fácil de encontrar en conciertos actuales, así que el viernes 28 tendremos ocasión de disfrutar de ese privilegio.
La gran pregunta es si Góngora escribía música
P. De todos los poemas que escribió a los que se les puso música, ¿hay alguno que dejara una huella particular? Lo pregunto porque en la historia de la música se reciclan siempre acordes o versos, y no sé si Don Luis dejó alguno que haya sido usado repetidamente por otros artistas.
R. Esto lo explica muy bien Francisco Valdivia en el estudio musicológico del libreto. Pone para ello dos ejemplos que reflejan de manera poderosa esa huella de la poesía de Góngora en la música creada después de su muerte: «Uno es el tono a solo de Juan Hidalgo (1614-1685) “Ciego que apuntas y aciertas”, que refunde hábilmente el texto del romance original». Pero es que, además, Hidalgo colaboró mucho con Calderón de la Barca, uno de los principales seguidores de Góngora. El otro ejemplo es “Ojos eran fugitivos”, que va a aparecer en El monstruo de los jardines (1671), de Calderón y en El esclavo en grillos de oro (1692), de Francisco Bances Candamo. Como apostilla Valdivia, «Antonio de Zamora también empleó “Ojos eran fugitivos” de manera similar a la de Calderón en dos comedias, Amar es saber vencer (1707) y No hay deuda que no se pague y convidado de piedra (1713), así como José de Cañizares en El dómine Lucas (1764)». Por tanto ya vemos, con solo estas dos muestras, hasta qué punto y con que vigencia se recicló la poesía de Góngora y su puesta en música.
P. ¿Dejó partituras propias?
R. Esa es la gran pregunta, si Góngora escribía música. Aquí los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo sobre la autoría de las tablaturas que se encuentran entre los folios 433 y 438 del Manuscrito 4118 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es, no lo olvidemos, un manuscrito diverso donde hay letras de distinta mano. Ya fue estudiado minuciosamente por la gongorista italiana Laura Dolfi. Hace más de diez años, el grupo cordobés Cinco siglos, la mayoría de cuyos integrantes forma ahora el grupo Aquel trovar, grabó un álbum maravilloso titulado Cuerdas mueve de plata, que incluía temas musicales que podrían ser de Góngora, pero todo es muy confuso. De quienes defienden la autoría de Góngora y de quienes se oponen se habla en el libreto de aquel disco y, por supuesto, en los dos estudios musicológicos del nuestro. Hay que optar por la cautela, por eso las piezas figuran atribuidas a Góngora, frente a la autoría certera con que aparecían calificadas en otros discos anteriores. Nada está claro, pero los musicólogos Mariano Lambea y Lola Josa, en un buen trabajo sobre el tema, afirman que se conservan algunos fragmentos para bandurria compuestos por don Luis.
P. Góngora no sólo era un amante de la música, ¿también tocaba algún instrumento verdad?
R. Como en tantas cosas de nuestro pasado, los datos no terminan de ser determinantes. Sabemos que a finales del siglo XVI tenía en préstamo una vihuela de ébano. Y luego está la polémica cuestión de las menciones a instrumentos musicales en su poesía. Por una parte, era un tópico de la época, pero, por otra, muchos de sus poemas están filtrados por experiencias autobiográficas. En alguno de sus textos dice que toma entre sus manos una guitarrilla o que canta con una bandurria, pero no sabemos si esas acciones se pueden aplicar al poeta o sólo al ficticio sujeto poético.
Don Luis demostró en su vida un vitalismo poderoso; podemos afirmar que el placer movió sus pasos
P. Esta propia imagen de Góngora tocando una bandurria o guitarra es tan potente que lo aleja del tono sombrío que se le atribuye, probablemente, por el cuadro de Velázquez.
R. Frente a la imagen tópica, se cuentan muchas anécdotas que reflejan perfectamente la gracia, el genio y el ingenio de don Luis. El magnífico retrato de Velázquez ha marcado perezosamente la opinión que tenemos sobre él. Hay que tener en cuenta que Góngora tenía más de sesenta años cuando es pintado por el sevillano. Esos sombríos tonos no son los de don Luis, que demostró en su vida un vitalismo poderoso; podemos afirmar que el placer movió sus pasos.
Dejemos algunas cosas claras. Libremos a Góngora de los tópicos y de los bulos, de las columnillas ignaras y de los florilegios rancios. Miremos más allá de su sotana. No lo contemplemos solo como el más grande creador de esta Córdoba nuestra (eso lo arrincona), sino como lo que fue: el príncipe de los poetas de España, el más grande poeta que influyó e influye en España y en Hispanoamérica. Libremos, también, a Góngora del Barroco, pues él simboliza, mejor que ningún otro poeta de su época, la disidencia con algunas de las constantes que han servido para definir ese movimiento literario, como, por ejemplo, aquella que nos habla de la degradación de lo humano y la repulsa del mundo natural. La tristeza y el gesto hosco no le cuadran a Góngora. En su poesía demostró amar la vida con intensidad. Don Luis estaba tocado por la gracia, un concepto clave desde el Romanticismo y, antes, medular para explicar su obra, que supo plantar en la literatura los resortes del humor y la ironía, aladas avispas picadoras.
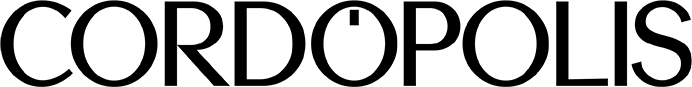



0