ENTREVISTA
Rosauro Varo: “Las relaciones norte-sur están determinadas por el racismo”

¿Qué diablos puede salir de la unión entre un médico y una editora? Por lo pronto, un señor que responde al nombre de Rosauro Varo Cobos. Que ahí es nada. Pero también un pediatra que se ha sumergido en el corazón vital y doliente del tercer mundo para contarnos lo que nunca queremos oír. Ha ejercido en Sudáfrica, Senegal, Malawi, India, Perú, Costa Rica, Marruecos, Mozambique y República Centroafricana. Nada menos. Y cuando uno se asoma a las desgarradoras entrañas del ser humano ya nunca vuelve a ser el mismo.
Fruto de esa inmersión transformadora, Rosauro Varo ha parido un ensayo incisivo y revelador que examina las causas históricas, socioeconómicas y políticas que explican la postración de todo un continente. Su título ya es demoledor: África, racismo y colonialismo. La obra, de apenas 96 páginas, fue merecedora del XIII Premio de Ensayo Casa África y publicada en ediciones Catarata. Y, en su interior, el autodenominado mundo civilizado no sale demasiado bien retratado.
Son las 12 de la mañana del único día de tregua de un verano intratable. Rosauro Varo acaba de recalar en Córdoba procedente de la Costa del Sol y en pocas horas toma rumbo a Valladolid, su actual ciudad de residencia. La conversación tiene lugar en la Plaza de la Magdalena. Un café cortado descansa sobre la mesa.
PREGUNTA. ¿Cuándo fue la primera vez que puso un pie en África?
RESPUESTA. Fue en Senegal en enero de 2010. Quería conocer una pequeña ONG que se llama Kassumay, y que lleva una cordobesa, Paquita Gómez, compañera de mi madre en el colegio de las Esclavas. Paquita es toda una eminencia en Senegal.
P. ¿Y con qué realidad se topó allí?
R. Con una realidad bastante amable porque íbamos de la mano de alguien que conocía muy bien la zona de Casamance, al sur de Senegal. Estuve en Usui, un pueblo tranquilo, con cierto nivel de turismo y presencia de ONGs. Tenía un clima relativamente acogedor. Después he ido conociendo contextos de conflicto bélico, con bastantes carencias y pobreza.
P. ¿A qué fue?
R. A conocer Senegal y a que Paquita nos enseñara el trabajo que hace en Kassumay. Quería conocer el sector de la cooperación y ver lo que podía hacer yo en el futuro. Había hecho un curso de cooperación de la UNED y otro en Perú, donde trabajé de pediatra voluntario.
P. ¿Y después de Senegal?
R. Ese mismo año me fui tres meses a Johannesburgo, en Sudáfrica. Me estaba especializando en infectología pediátrica y fui a aprender VIH pediátrico y enfermedades infecciosas.
P. Sudáfrica es un país desarrollado en comparación con muchos otros estados de la región.
R. A nivel de motor económico, sí. Pero es uno de los países del mundo con mayor desigualdad. Es un país con diferencias brutales y complicado de entender por su pasado racista y su historia tan violenta que todavía destila en el presente. Pero es muy interesante. Hay zonas de Ciudad del Cabo y otras rurales con muchos problemas.

P. Y usted se ha metido en los agujeros negros.
R. Me he metido en zonas de profunda carestía y vulnerabilidad, donde hay poblaciones que sufren mucho.
P. ¿Qué ha visto allí?
R. Quería formarme en VIH pediátrico y en las consultas había una cantidad extrema de niños.
P. Niños que nacen ya con el VIH.
R. La principal fuente de transmisión del VIH es de la madre al hijo.
P. Y allí sigue siendo mortal.
R. Con tratamiento, no. Pero tiene que haber un tratamiento diario y una serie de controles.
P. Y allí no hay tratamientos adecuados.
R. En Sudáfrica hay tratamientos antirretrovirales pediátricos, pero uno de los problemas ha sido el corte de los fondos de la administración estadounidense tras la llegada de Trump. Un artículo científico reciente calculaba cómo iba a afectar estos recortes de Trump a enfermedades como el VIH o la malaria. Y el impacto va a ser demoledor. Se calcula que de aquí a 2030 puede haber 14 millones de muertos por estas enfermedades.
Pueden morir 14 millones de personas por la retirada de fondos de Trump
P. O sea: Donald Trump pulsa un botoncito y mueren 14 millones de personas.
R. Con la administración Bush, a principios del siglo XXI, se pulsó el botón para que hubiera mayor accesibilidad al tratamiento. Ahora se ha pulsado para lo contrario. Y el impacto va a ser fuerte.
P. ¿Y por qué pulsa ese botón Donald Trump?
R. No tengo la capacidad analítica para saberlo. No lo conozco como persona y se me escapan muchos de los análisis geopolíticos. Entiendo que quiere pasar de un poder blando a un poder duro.
P. Como persona lo conocemos perfectamente. Está todo el día sentado en el salón de nuestra casa.
R. Bueno, sí. En estas cosas se ven las repercusiones que tienen las decisiones políticas en la vida de muchos ciudadanos. Lo de Trump es llamativo, pero es una tendencia de los últimos años en los países occidentales. No es el único país que ha recortado fondos de cooperación al desarrollo. También Francia o Reino Unido, entre otros.
P. Hay que gastar más dinero en misiles.
R. Se ha reducido en cooperación y se aumenta en defensa. Eso es un hecho claro.
P. Para un médico, ese es un dato devastador.
R. Como médico y como ciudadano. Las vidas de los niños en cualquier parte del mundo importan. Y se ven afectadas por este tipo de política. Y no solo las de Trump, sino también las de nuestros propios países.
En Israel estamos ante una limpieza étnica y un genocidio
P. A usted Europa no le hace muy feliz.
R. Europa tiene unos valores con los que comulgo. Me siento más europeo que español.
P. ¿Y sigue teniendo esos valores?
R. Yo creo que sí. No está todo perdido. La sociedad civil, los movimientos ciudadanos e incluso gente de los propios partidos están haciendo un buen trabajo en toda Europa. Son gente a la que les afecta cómo lleguen los migrantes, cómo se les trata y lo que pasa al otro del Mediterráneo. No puedo tener un discurso pesimista. Hay que mantener un poco la energía.
P. ¿Qué se aprende en África?
R. Sobre todo, de uno mismo y de dónde vienes. Muchas veces tengo la sensación de que he aprendido más sobre Europa, sobre España y sobre mí mismo que sobre África. Cuando te encuentras con visiones del mundo diferentes te hace cuestionarte las tuyas.
P. En África ha tocado el peligro con la mano.
R. He trabajado en contextos de conflictos armados. Con Médicos sin Fronteras trabajé en una población al noreste de República Centroafricana y justo cuando llegué en febrero de 2013 hubo un golpe de Estado. Había un conflicto armado en la zona y se retiraron todas las ONGs. Solo se mantuvo Médicos sin Fronteras y estuve en medio de una guerra civil.

P. ¿Qué se siente?
R. Miedo. Bastante miedo. Pero tienes que seguir haciendo tu trabajo y atender a tus pacientes en el hospital.
P. ¿Qué vio allí?
R. Es una zona de alta vulnerabilidad porque prácticamente las estructuras del Estado no existían. Veía a muchos niños y también adultos. Niños con malaria, con diarrea, con neumonía, con desnutrición. En esos contextos todo eso aflora porque la atención sanitaria no es la adecuada. Viví muchos momentos de urgencia vital. Hay una alta mortalidad infantil por ese tipo de enfermedades y por la desestructuración del sistema sanitario.
P. El obispo de Bangasaou es cordobés.
R. Lo sé. Él está al sur y yo estaba al norte.
P. Monseñor Aguirre cuenta cosas terribles de Bangassou.
R. Es un país con muchísimas dificultades a nivel de estructura sanitaria, seguridad y educación. Es un contexto complicado.
P. África, racismo y colonialismo. ¿Estas tres palabras están condenadas a ir irremisiblemente unidas?
R. Si miramos la historia, sí. No creo que haya un camino de dirección única ni callejones sin salida. Pero está claro que en África el racismo, el colonialismo y también el comercio de esclavos, que va todo unido, ha tenido un impacto brutal. Y lo sigue teniendo. Esa es una de las cosas que quiere explorar el libro. ¿Qué hay en el actual sistema sanitario que se haya heredado de todo aquello?
Comercio, civilización y cristianismo: esas son las tres ces del colonialismo
P. ¿Y qué hay?
R. Por ejemplo, la dependencia de la ayuda externa. Muchos sistemas sanitarios tienen un alto porcentaje de su presupuesto que depende de donaciones de países occidentales. Y las dificultades para formar a personal sanitario. Todo eso viene heredado de la época de la expansión colonial, que está precedida en Europa y en Occidente por el surgimiento de las teorías racistas. Teorías que hablan de que hay poblaciones humanas que, por características biológicas particulares, son superiores a otras.
P. ¿El colonialismo es una consecuencia del racismo?
R. Cuando en la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX las potencias europeas se reparten África, ya las teorías racistas estaban en pleno auge. Desde el mundo académico y científico se había promulgado que había razas superiores a otras. Se repartieron un continente entero con una visión colonizadora basada en el extractivismo. Y se hablaba de las tres cés: comercio, civilización y cristianismo. Había un aura civilizatoria de sociedades que se creían en la parte alta de la jerarquía.
P. ¿Nosotros somos la civilización?
R. Somos una parte de la civilización mundial con una serie de valores buenos y otros malos. Hemos aportado una serie de dramas que todavía resuenan en el presente y de los que deberíamos ser conscientes. Cuando se habla de racismo siempre hay un mecanismo de defensa. Y yo creo que no debería haber problema en mirarnos al espejo para no solo ver las cosas bonitas. Es un proceso duro. Pero para cambiar las cosas hay que mirarse de frente.
Hay que ver la inmigración como un fenómeno de suma y no de resta
P. ¿El colonialismo es cosa del pasado?
R. No es una cosa del pasado. Mucha gente dice que a partir de los años 60 los países africanos ya se independizaron. Pero aún sigue esa dependencia de la metrópolis. Cuando estuve en la República Centroafricana era el Ejército francés el que garantizaba la seguridad. Y durante mucho tiempo lo ha hecho también en el Sahel, aunque ahora han sido expulsados de Mali, Burkina y Níger. Persisten esas estructuras coloniales. Los mecanismos de financiación, por ejemplo. O las instituciones militares. Incluso a nivel sanitario. En los últimos 10 años me he dedicado a la investigación en salud global y mortalidad infantil. ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Quién los gestiona? ¿Quién decide sobre la salud de Mozambique?
Muchas de esas decisiones se toman desde Liverpool o desde Londres. La primera institución académica de medicina tropical fue en 1898 en Liverpool, que era el principal puerto del Imperio Británico. Entre otras cosas, fue el gran puerto negrero donde llegaban los esclavos. Por cierto, los británicos han hecho estudios sobre su propia estructura académica y han constatado cómo sigue habiendo sesgos y estructuras raciales que están todavía en su organización académica.
P. Leo en la dictatoria del libro lo siguiente: “Para los condenados de la Tierra”.
R. Esa frase viene por un libro definitorio. El 20 de julio se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon.
P. ¿Y quién es ese señor?
R. Frantz Fanon es uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Nació francés, en Martinica, luchó para Francia en la Guerra Mundial, fue psiquiatra y acabó en Argelia luchando contra Francia en favor del Ejército de Liberación Nacional.
Mientras Europa declaraba los derechos humanos, sometía a trato vejatoria a las sociedades africanas
P. Al lado de los argelinos.
R. Es el gran ideólogo de la teoría poscolonial en los años 60. Tuvo una importancia radical porque mezcló teoría psicológica, histórica y económica. Y habló del gran impacto que ha tenido la colonización en los colonizados y también en los colonizadores. Es una figura controvertida porque hizo una apología de la violencia muy vehemente y también contradictoraria. ¿Cómo es posible que alguien que defendió la violencia podía estar a favor de una sociedad global con valores universales que nos unieran? Los condenados de la Tierra es una de sus obras más famosas.
P. O sea: Europa creó el paradigma de los derechos humanos para los blancos, pero no para los que no fueran blancos.
R. Europa creó un paradigma que puede ser bueno como encaje teórico. Pero mientras establecía las declaraciones de los derechos humanos, sometía a un trato vejatorio y condiciones infrahumanas a las sociedades africanas. Es difícil de asimilar que una democracia como Francia haya estado haciendo lo que ha hecho hasta hace muy poco. Hay un concepto que se llama françafrique, que habla de la influencia del Gobierno francés en muchos de los países africanos, como Gabón, Congo, República Centroafricana o el Sahel. Mientras que luchaba por los derechos de los ciudadanos franceses en Francia, los vilipendiaba en África y favorecía a dictadores. Igual que Estados Unidos o Reino Unido.
P. ¿Qué es la medicina colonial?
R. Es un antecedente de la salud global. En la época de expansión de los imperios se establece la medicina primeramente para la atención de las fuerzas militares desplegadas en las colonias. Después se extendió a la sociedad civil y finalmente a las poblaciones autóctonas. Esa es la medicina colonial de la que hablo en el libro. De los diez primeros Premios Nobel, por ejemplo, dos están relacionados con la malaria y uno con la tuberculosis.

P. Cuando Europa mira a África, ¿qué es lo que ve?
R. En el libro intento buscar a gente que me pueda dar respuestas a estas preguntas. Son respuestas difíciles. Es un libro que empieza con preguntas y termina con preguntas. No es el libro de un experto en racismo ni en historia, sino de un médico que lleva años trabajando en África e intenta comprender lo que está viendo. Achille Mbembe, otro de los grandes pensadores actuales de la teoría poscolonial, camerunés que trabaja para una universidad de Sudáfrica, tiene un libro que me ha influenciado mucho. Se llama Crítica de la razón negra y ha desarrollado conceptos muy interesantes como la necropolítica.
Achille dice que Europa ve en África un “yacimiento de fantasía”. Ha habido un aparato ideológico y una serie de construcciones culturales sobre cómo hemos visto a África y a lo negro. Sobre eso se ha construido un ideario cargado de prejuicios racistas. La medicina y la ciencia también han contribuido a ello.
P. ¿De qué manera?
R. Sosteniendo que hay unas biologías superiores a otras.
P. Eso ya no se defiende hoy. ¿O sí?
R. La UNESCO ha dicho varias veces que no existen las razas y que no hay jerarquías raciales basadas en rasgos biológicos. Pero una cosa es que no exista la raza y otra que no exista el racismo. Yo hablo en el libro de los ecos de todo eso. De qué es lo que vemos cuando vemos a un negro.
P. ¿Y qué es lo que vemos?
R. Una mirada cargada de prejuicios. Gente inferior a nivel intelectual. Sociedades subdesarrolladas culturalmente e inferiores a la nuestra. Eso es lo que vemos. Falsedades.
A los médicos nos falta un enfoque biosocial
P. Su libro está lleno de preguntas. Por ejemplo: ¿cómo operan en el destino de niños como Lwazi, Stella, Amidou, Yazidie o Amira fuerzas como el racismo o el colonialismo?
R. Asumimos que un niño se muera por malaria o por neumonía en países como Mozambique, Malawi, Sudáfrica o República Centroafricana. Y yo me pregunto: ¿este es el estado natural de las cosas? ¿Es inevitable que estos niños se sigan muriendo por estas enfermedades? Esos sistemas precarios, esa falta de medicación, esa connivencia entre empresas occidentales y gobiernos africanos corruptos; todo eso viene de una etapa previa. Una cosa que muchas veces a los médicos nos falta es un enfoque biosocial. Entender que la medicina no es solo un fenómeno biológico, sino que está atada a fenómenos de tipo histórico, social, cultural y económico.
P. Otra pregunta que usted se hace: ¿son las desigualdades un factor sanitario esencial en los países africanos?
R. Yo ahora creo que no. Hay una serie de medidas que tenemos que trabajar para que eso no sea consustancial a esos sistemas sanitarios.
P. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy Europa en el destino de los africanos?
R. Todavía tenemos mucha. No se trata de rasgarse las vestiduras y hacer una moción a la totalidad de lo que somos, pero sí entender que, en cierta medida, nuestro desarrollo histórico y económico viene de lo que hemos sacado de África. Desde el comercio de esclavos al uso de materias primas que hemos extraído con la expansión colonial. Y todavía hay un sistema injusto económico que opera en el continente africano y del que sacamos rédito. Nos guste o no sigue existiendo. Seguimos sacando materias primas. Por ejemplo, el cacao de Ghana pagado a un precio injusto a campesinos que no pueden llevar una vida digna. Eso son economías que se llaman coloniales. Sacamos materias primas baratas a precio injusto, las traemos aquí para hacer el producto elaborado y luego le vendemos el chocolate a los ciudadanos de Ghana.
En África hoy hay sociedades dinámicas con mucha creatividad
P. No se puede ser médico en África sin estudiar historia.
R. Ni aquí tampoco. En África he aprendido sobre sí mismo, pero también he aprendido de medicina. He aprendido a ampliar esa mirada que tiene que tener un médico desde lo biológico a lo biosocial. Pero no solo allí. También aquí. Entender por qué en zonas más deprimidas de nuestras propias ciudades hay más obesidad o más mortalidad.
P. ¿Las relaciones norte-sur están hoy día todavía determinadas por el pensamiento colonial?
R. Radicalmente sí. Y por la influencia del racismo. Los fondos económicos de la cooperación vienen de la Fundación Bill y Melinda Gate o de fondos europeos. Y el dinero es poder. Hablar de descolonización y colonialismo es hablar de poder. De quién toma las decisiones. Muchas de las decisiones se están tomando en países africanos sin contar con sus profesionales sanitarios, ni con su sociedad civil, ni con sus ciudadanos. Nosotros llegamos, creemos que existe un problema, creemos tener una idea novedosa e intentamos implementarla. Eso viene heredado. No estoy diciendo que esté todo mal en el sistema, pero saber de dónde viene es muy necesario.
P. ¿Es casualidad que Donald Trump fiche a un supremacista sudafricano llamado Elon Musk como número dos de su Gobierno?
R. De geopolítica estadounidense sé menos.
P. No hay que estudiar mucho para saber quién es Elon Musk.
R. Supongo que no es casualidad. Lo que me planteo con Trump es si es causa o consecuencia. Trump no es un loco solitario. Viene de algo. Estados Unidos es un país que ha tenido una segregación racial brutal. Eso me hace pensar en Trump como consecuencia y no como causa de problemas.
P. Yo cuando veo a Donald Trump estoy viendo al Ku Klux Klan. ¿Y usted?.
R. No solo al Ku Klux Klan. Estas teorías racistas tienen una impregnación en nuestra sociedad de bastante calado. Y hay otra cosa que me preocupa. El discurso racista y supremacista blanco no es monopolio de la ultraderecha. Está en todos lados. Frantz Fanon decía que no había que mirar el racismo como actos individuales, sino producto de un sistema que establece unas jerarquías sociales por rasgos biológicos. Y eso está en todo. Fíjese en las políticas migratorias de este Gobierno de coalición. Yo he vivido en Marruecos dos años y he visto la de fondos que se están dando para que haya un control de fronteras por un régimen dictatorial como Marruecos. La tragedia de la valla de Melilla pasó con un Gobierno progresista y un ministro del Interior de un Partido Socialista que todavía no ha dado explicaciones contundentes. Trump es la punta del iceberg, pero el problema es mucho más de fondo.
El comercio de esclavos favoreció la revolución industrial
P. ¿Qué hay que hacer con la inmigración ilegal?
R. El debate de inmigración legal-ilegal es relativamente tramposo. Con lo ilegal tienes dos vías: o legalizarlo o meter a la gente en la cárcel. El debate sobre la migración debe ser mucho más amplio que sobre legalidad e ilegalidad.
P. ¿Qué hay que hacer con la inmigración?
R. Hay que cambiar una vez más la mirada. Verla como un fenómeno no de resta, sino de suma. Somos sociedades envejecidas que necesitan mano de obra. Tenemos que abrir las puertas a los migrantes para que mantengamos este nivel de vida, las pensiones y el sistema público. Nos preocupamos más por lo que vamos a perder que por lo que vamos a ganar. ¿Vamos a perder tradiciones? Pues a lo mejor vamos a ganar otras muchas cosas. Hay que hablar de derechos y de leyes, pero también de valores. Pongo un ejemplo. Ahora en Mauritania los pescadores locales el negocio que más rédito tiene es el de las pateras. Se han hecho acuerdos tiránicos con países como China, Turquía y otros de Europa que están desabasteciendo los caladeros. Les sale más a cuenta las pateras. Y no lo estoy justificando. Tenemos que cambiar la mirada y evitar debates espúreos.
P. Cuando Europa respalda el proyecto colonial de Israel en Oriente Medio, ¿está reafirmando su propio pasado colonial?
R. Sin ninguna duda. La única región que todavía no se ha descolonizado de África es el Sáhara Occidental y este Gobierno de izquierda se lo ha permitido a Marruecos. Si lo que está haciendo Israel no es una expansión colonial y un genocidio en toda regla, yo no sé lo que es entonces.
P. El 94% de los 36 hospitales de Gaza han sido destruidos o gravemente dañados. ¿Ante qué estamos?
R. Ante una limpieza étnica y un genocidio. Ante una matanza de la que veremos algún día las consecuencias. Esta matanza está cambiando la manera en que se nos ve desde fuera. Y se nos ve como gente que habla de valores y está permitiendo un genocidio. ¿Y a quién se le permite? A quien nos conviene.
P. Otra pregunta del libro: ¿por qué la colonización fue en África donde adquirió sus máximas dimensiones?
R. El comercio de esclavos favoreció la revolución industrial y la expansión económica de Europa. Y en un momento en el que Europa necesita beneficio económico, mira hacia África en busca de materias primas. Eso se favorece de las teorías racistas. Si tú crees que lo negro es inferior, con las palabras comercio, civilización y cristianismo tienes una justificación incluso ética para la expansión colonial. Mucha gente la veía como una misión civilizatoria.
P. Todavía seguimos viendo a Israel como la civilización en medio de la barbarie.
R. Todos estos años me han hecho replantearme esos valores humanos universales. Y creo que no hay una sociedad que tenga el monopolio de esos valores civilizatorios. Somos una civilización global en la que unas culturas aportan unas cosas valiosas y otras aportan otras. Ninguna nación tiene el monopolio civilizatorio.
P. ¿África tiene futuro?
R. Mucho. Y la buena noticia es que no depende de gente como yo, sino de los propios africanos y de sociedades muy dinámicas con una capacidad de adaptación brutal, mucha inventiva y mucha creatividad. Y con una juventud de unas proporciones que aquí no tenemos, con mucha energía y ganas de que las cosas cambien.
P. Vox propone expulsar a ocho millones de inmigrantes de España. ¿A qué le suena?
R. A una erosión de valores. A una humillación del otro. A una potenciación del racismo. Me parece despreciable esa afirmación.
P. ¿Para ser médico hay que ser activista?
R. Para ser médico tienes que creer en los demás. Tienes que tener la voluntad de trabajar para el otro. Tanto en Córdoba como en Londres o en Mozambique.
P. De la unión de un médico y una editora de libros, ¿qué diablos puede salir?
R. Pues un libro como mi anterior novela, que se llama Lugar común, donde muchos de estos temas los intenté tratar desde la ficción. ¿Se puede tratar el horror desde la ficción y darle una belleza literaria? Yo creía que sí y por eso decidí publicar un libro sobre la historia de un cooperante en África.
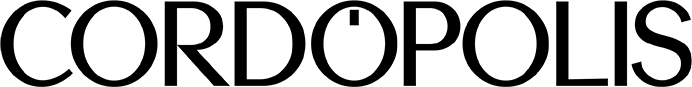



0