Carlos Sanclemente, novelista: “Escribir ayuda a alejar ciertos fantasmas”

“La tarde en que le anuncian que Gabriel, su esposo, ha sido interceptado por una de las bandas paramilitares que infestan la región, María tiene un presentimiento sombrío. Un impulso tan irreflexivo como ineludible la empuja a buscarlo sin tregua, aun a riesgo de su propia vida”. Esta que acaban de leer es la sinopsis de Los que esperan su duelo, la estremecedora novela que Carlos Sanclemente alumbró en 2021 sobre la interminable guerra civil que asola su país, Colombia, desde hace demasiadas décadas.
La novela está escrita con las entrañas. Protagonizada por personajes ficticios, pero reales, como la cruda historia de un país atravesado por una violencia endémica y letal. Su última obra, Cizaña, ha obtenido el XXIV Premio de Novela Rural convocado por la Diputación de Córdoba. De ella ha escrito Alejandro López Andrada lo siguiente: “Es de una belleza literaria sublime”. Y, según el poeta cordobés, combina el “tono mágico de Juan Rulfo” con la “prosa envolvente de García Márquez”. Ahí es nada.
Reina una mañana plomiza de primeros de abril. La lluvia cae lenta y persistente sobre la Plaza de la Corredera. Del arco bajo surge la figura serena de Carlos Sanclemente que se dirige hacia nosotros. El escritor colombiano vive en Córdoba desde 2003. A la ciudad del Guadalquivir llegó espoleado por la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes para realizar el doctorado. Pero no únicamente. Trece años después publicó su primera novela: El gobierno de los bánvaros. Otra inmersión en la sempiterna guerra que machaca su hermoso país. No es fácil, ni incluso saludable, escapar de un pasado tan opresivo.
Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa bajo los soportales de la Plaza. El camarero deposita sobre la madera un café con leche y otro negro como el tizón. “Yo nací en Popayán, pero salí muy pronto”, dice mientras sorbe la taza. “Mi infancia fue en un pequeño pueblo del sur del Cauca. Parte de mi educación y de mi vida universitaria la hice en Pasto, más al sur todavía”, relata con parsimonia.
El expolio y la esclavitud marcaron la colonización española en Colombia
PREGUNTA (P). ¿En qué pueblo se crió?
RESPUESTA (R). En una pequeña población que se llama Puerto Nuevo.
P. ¿Cuántos habitantes?
R. Muy poquitos. No sé. Unos 200, quizás 250.
P. Una aldeita.
R. Una aldeita chica.
P. ¿Cómo fue su infancia?
R. La infancia de un niño que vive en un pueblo. Muy libre. Mucha libertad para jugar, que es para lo que principalmente está un niño. Básicamente eso.
P. ¿Cómo era el pueblo?
R. Situado en un valle interandino. El valle de Patía, que está precisamente bañado por el río del mismo nombre. Es una zona plana pero rodeada de montañas.
P. ¿A qué se dedicaba su familia?
R. Mi familia era comerciante. Mi mamá tenía un par de negocios. Dos tiendas. Mi padre también era comerciante. Allí estuve hasta los 8 o 9 años, cuando tuve que ir a estudiar a la ciudad porque en el pueblo solo había educación básica. Desde entonces solo regresaba en vacaciones

No ha habido un día en Colombia desde su fundación sin guerra
P. ¿Todos los niños suelen estudiar en el Cauca?
R. La educación básica sí es normal. Por lo menos en mi época teníamos acceso a la educación primaria. Luego ya se complica un poco más porque para el bachillerato y las siguientes fases de la educación tienes que salir y eso reporta unos recursos económicos a los que no todo el mundo lastimosamente puede acceder. Eso limita.
P. Por cierto, Popayán es una ciudad fundada por un cordobés: Sebastián de Belalcázar.
R. Así es. Y otras ciudades también, incluida Cali y todo el suroccidente. También alguna ciudad del Ecuador
P. Y es uno de los centros históricos coloniales más grandes de América.
R. Sí. Tiene un acervo cultural muy importante, heredado precisamente de todo el proceso colonizador y republicano posterior. Es una ciudad con muchísima solera. A Popayán se la conoce como la ciudad blanca de Colombia.
P. Por las paredes encaladas.
R. Las paredes encaladas.
P. ¿Es un signo de la cultura arquitectónica española?
R. Seguramente es una herencia.
P. ¿Usted advierte similitudes entre Córdoba y Popayán?
R. Sí, claro. En el blanco, por ejemplo,

La novela habla de una familia que sufre una desaparición. ¿Hay una parte biográfica? Sí
P. O en el peso histórico que tienen las dos ciudades.
R. Hay diferencias claras históricas, pero estéticamente hay similitudes. Lógicamente la estructura urbanística de Popayán no tiene nada que ver con la Judería. Son dos cosas distintas. Pero sí hay cosas que dejan ver la herencia de la arquitectura.
P. ¿Cómo se percibe el proceso colonial español en Colombia?
R. Siempre está el concepto de la colonización como tal. Eso lo primero. Luego también está el expolio.
P. ¿Y cómo se percibe el expolio español?
R. El expolio básicamente de los recursos naturales. La esclavitud también marca mucho la idea de aquella época, por supuesto. No obstante, no toda aquella época histórica es negativa. También hay una herencia muy positiva que creo que debe ser resaltada. Las dos cosas deben ser tenidas en cuenta a la hora de equilibrar la balanza de la justicia.
P. ¿Qué pesa más en la aportación española allí?
R. Yo no haría un análisis de esa manera. Cada cosa tiene su razón de ser. Y lógicamente hubieron cosas que en aquel momento se hicieron de una manera equivocada. Pero hay otra herencia que también es muy positiva. Son dos cosas distintas. La confrontación no es beneficiosa y no ayuda demasiado.
P. La región del Cauca, donde se ubica Popayán, ha sido una de las zonas más afectadas por la guerra civil colombiana.
R. ¿Por cuál de ellas?
P. Por la última. La historia de Colombia es una historia de guerras civiles.
R. De guerra total. Creo que no ha habido un día en Colombia desde su fundación en el cual no haya habido guerra. En las últimas dos décadas en el suroccidente se ha intensificado el conflicto y ha generado unas crisis humanitarias tremendas que ahora mismo estamos viendo precisamente en la zona del Cauca. Es una zona de paso del narcotráfico y de luchas territoriales entre grupos armados, algunas facciones de la extinta FARC y otras de los grupos paramilitares.

Para un escritor colombiano es casi imposible escapar de García Márquez
P. Usted nació en el corazón de la guerra.
R. Hay momentos específicos de recrudecimiento de la guerra. No es que haya estado en el corazón de la guerra: es que hemos vivido en medio de la guerra todos los colombianos. No hay zonas exentas. Quizás las grandes metrópolis, las ciudades, en algunos momentos han estado exentas del conflicto, pero, en general, la mayoría de regiones de Colombia lo han padecido en determinados momentos.
P. ¿Cómo lo vivía de pequeño?
R. Un niño lo vive con cierta inconsciencia al principio. Es más consciente de la guerra cuando van pasando los años. Pero también sería injusto decir que en Colombia todo es guerra. Yo no lo percibí así cuando era niño. También había otras muchas cosas positivas que hacen que sienta alegría al pensar en mis recuerdos de infancia y otras facetas de mi vida.
P. ¿Qué recuerda con más felicidad de su infancia?
R. Básicamente lo que es maravilloso para un niño. Esa inocencia, esa complicidad y ese juego infantil que traen recuerdos maravillosos, que superan incluso los malos recuerdos de la guerra.
P. ¿Cuándo arrancó la escritura en su biografía?
R. Ya mayor me parece a mí. Alrededor de los 23 o 24 años. Fui lector antes y escritor después.
P. ¿Qué libros le estimularon para la literatura?
R. Parece manido decir que Gabriel García Márquez, pero es así. Por ejemplo, Cien años de soledad. Aunque hay un libro particular de Gabo que es fundamental para mi decisión: Crónica de una muerte anunciada. Es una novela corta, pero con una intensidad y una maestría increíbles. Me impactó y me hizo dar el paso, porque la escritura no es un oficio reglado. Es otra cosa.
P. García Márquez es un escritor omnipresente en la vida colombiana.
R. Es muy importante. Muchos de los que nos dedicamos a escribir lo tenemos como referente. A mi modo de ver, para un escritor colombiano es casi imposible escapar de él porque su manera de contar se parece mucho a la idiosincrasia colombiana. Es complicado escapar de Gabo. Yo tampoco quiero escapar de él. Me siento orgulloso y ojalá pudiese escribir un poco como él.

En Córdoba he encontrado un buen sitio para vivir
P. He leído en internet lo siguiente: “La población civil del Cauca ha sufrido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, reclutamiento de menores y violencia sexual”.
R. Así es. Por supuesto. Desplazamientos internos, masacres, asesinatos selectivos, sicariatos. Es decir, todo aquello que ha traído la guerra y su descomposición.
P. ¿Usted ha sufrido en su familia las consecuencias descritas aquí?
R. Es difícil encontrar un colombiano que, de alguna u otra manera, no haya sufrido las consecuencias del conflicto interno a lo largo de estos casi 50 años. Y en el Cauca, en la década de 2000 a 2010, con mayor ahínco. Aquí ha hincado más sus dientes la guerra que en algunas otras zonas de Colombia.
P. ¿Cómo se defiende la población civil de una situación de violencia dominante?
R. Frente a un agente armado, la defensa es bastante complicada. Pero hay resistencia frente a la violencia. Y también frente al origen de la guerra, que es la la desigualdad. Esto no solamente es una cualidad de los movimientos sociales en Colombia, sino en cualquier otro país. La gente se organiza y se defiende de aquello que le asesina o que le oprime.
P. ¿Y cómo se organiza la gente para luchar contra esta amenaza en sus vidas?
R. A través de la resistencia civil. De la resistencia desarmada. Y luego hay una particularidad que creo que también es importante: la interlocución con los actores. Es decir, la necesidad de decirle a determinados actores que no quieren más violencia ni más guerra en sus comunidades.
P. ¿Esa resistencia civil ha precipitado el proceso de paz en los últimos años?
R. Creo que hay varios factores que influyen en la necesidad de una salida y del basta ya a la guerra. Uno es ese, por supuesto. La organización social, que es la que presiona de diferentes maneras, siempre de forma civil y pacífica. O la interlocución con la institucionalidad y con los grupos armados. Es decir, todas las fuerzas vivas que apostaron por la solución política negociada al conflicto son las que al final llevan a las partes a sentarse a negociar y a ser parte también de las negociaciones.
P. En 2021 publicó en la editorial cordobesa Berenice una novela titulada Los que esperan su duelo, un retrato desgarrador de la guerra de Colombia. ¿Es una novela biográfica?
R. Esa novela retrata lo que le puede ocurrir a mucha gente en Colombia. Habla sobre una familia a la que le ocurre una desgracia a partir de una desaparición. ¿Hay una parte biográfica? Sí. Pero no es solamente una cuestión biográfica. Es una cuestión social. Es decir, las desapariciones en Colombia se cuentan por decenas de miles y lastimosamente ocurren en las familias. Y luego hay otra parte en el relato, que es la más fantástica y más imaginativa.

La población civil del Cauca ha sufrido masacres y asesinatos selectivos
P. Hay una historia familiar utilizada como paradigma social de su país.
R. Sí, por supuesto. La hay.
P. ¿Cómo vivió esa historia familiar?
R. En el momento de la vivencia no eres tan consciente porque estás dentro de la situación. Es más doloroso después.
P. Una vez que ha pasado.
R. Claro. Hay cosas que no dejan de pasar. Pero cuando ha pasado el éxtasis de una desgracia es cuando puedes ver la magnitud.
P. ¿Soy imprudente si le pregunto exactamente qué pasó?
R. Sí.
P. Prefiere no hablar de ello.
R. Prefiero no ahondar demasiado.
P. En la novela, David tiene que abandonar Colombia.
R. Sí.
P. Y llega a España en el año 2003.
R. Esa es parte de la imaginación de la novela.
P. David quizás no, pero usted sí llega a España en 2003.
R. Correcto. En pleno desarrollo de los movimientos de paz precisamente del no a la guerra de Irak.

Hay un germen de la guerra: las profundas desigualdades sociales
P. Pero usted no vino por ese motivo.
R. No.
P. ¿Por qué vino?
R. Tenía planeado un viaje a España.
P. ¿Por qué a España?
R. Vine a hacer un doctorado a la Universidad de Córdoba.
P. ¿Y por qué Córdoba?
R. Córdoba tenía una Facultad de Montes en la cual había un doctorado que me llenaba.
P. Usted estudió Agroecología.
R. Ingeniería Agroforestal. Y en la Escuela de Montes había un doctorado.
P. Vino a hacer el doctorado, pero también quería salir de Colombia.
R. Sí. Digamos que se casaron las dos circunstancias.
P. ¿Y cómo fue la experiencia de abandonar su país e instalarse en Córdoba?
R. Al principio, como todos los acomodamientos, fue complejo. Pero luego Córdoba también tiene una particularidad: es una ciudad y una comunidad muy acogedora. Digamos que la transición no fue compleja al acomodarme a la ciudad.
P. En 2016 publicó aquí su primera novela. ¿Cómo fue ese aterrizaje en la literatura?
R. Largo. La novela la empecé a escribir muchísimos años antes. Es una novela bastante especial porque experimenta alguna idea de narrar. Habla de la guerra en Colombia también, pero la aborda desde la lógica del presidente del país. La publicó Utopía, que apostó por ella. Para mí, fue un espaldarazo.

Las desapariciones en Colombia se cuentan por decenas de miles
P. ¿Qué dejó en Colombia?
R. Media vida. La otra media vida la he vivido en España.
P. ¿Carlos Sanclemente es un refugiado?
R. De alguna manera, sí. Pero siempre pienso que en mi caso particular el refugio fue un acto que yo decidí. La decisión definitiva la tomé yo.
P. ¿Por qué la tomó?
R. Porque era indispensable en aquel momento.
P. ¿El suyo es un exilio sin retorno?
R. Yo cambiaría la palabra exilio por regreso. No sé si será un regreso sin retorno. No creo que las cosas sean definitivas. Lo que sí está claro es que hay un gran transecto de más de 20 años en los cuales he vuelto a Colombia varias veces, pero no a vivir. Colombia en estos 20 años ha cambiado y yo seguramente también. Es complejo. Por ahora, no me lo planteo.
P. ¿Cómo ve Colombia ahora?
R. Veo una Colombia luchando por consolidarse como una sociedad capaz de salir adelante de sus dificultades. Veo una Colombia esperanzadora también pese a las circunstancias. Estuve hace dos años y la gente lucha por ella misma y por su país desde muchas perspectivas. Colombia siempre ha luchado y creo que sigue luchando.
P. ¿Colombia saldrá adelante y superará su espiral de violencia?
R. Estoy convencido de que sí.
P. ¿Cuál es el factor fundamental que ha sumido a Colombia en interminables conflictos violentos internos?
R. Hay un germen sobre el que habría que trabajar: las profundas desigualdades sociales, económicas y culturales. En la medida en que se vayan curando seguramente la guerra irá perdiendo sentido.
P. Hace exactamente 7 días he leído en internet que se produjeron en el Cauca graves atentados violentos por disidentes del FARC. Todavía hay grupos que no aceptan el proceso de paz.
R. Es una evidencia. Siguen existiendo en Colombia muchos grupos activos. De hecho, el Gobierno lleva varios procesos de paz con diferentes grupos que operan en todo el país, incluido el Cauca.
P. ¿Qué ha encontrado en Córdoba?
R. Un buen sitio para vivir.
P. Su última novela, Cizaña, ganó el XXIV Premio de Novela Rural de la Diputación de Córdoba. Es una historia mágica e inquietante sobre un pueblo llamado Guayabara.
R. El principio de esta novela son dos retazos y una desaparición, aunque en este caso tiene otra connotación que no es la guerra. Es una novela distinta, aunque se enmarca dentro del conflicto. Históricamente se desarrolla en 1989, que es un momento especial. A partir de la desaparición se exploran elementos de comunidad que hacen de la novela un sitio muy especial para entretenerse y leer.
“El día treinta y uno de diciembre se fue la luz. Son situaciones que pueden ocurrir, y más en Guayabara, aunque nunca antes con tanta sal. Le echaron la culpa al aguacero que caía. La desgracia, ”porque fue una desgracia“, ocurrió a eso de las seis de la tarde”. Así arranca Cizaña, la última creación de Sanclemente. La novela, publicada por Almuzara, se alzó con el galardón de la Diputación entre otras 81 obras presentadas.
El jurado estaba compuesto por Alejandro López Andrada, Joaquín Pérez Azaústre, Sergio del Molino, Inmaculada Chacón y Noemí González. “Sea bienvenida esta voz nueva y potente de la novela hispanoamericana”, anuncia Pérez Azaústre en la portada del libro. No es el único escritor que se ha pronunciado sobre la narrativa de Sanclemente. Ninguno de ellos ha ahorrado adjetivos laudatorios sobre su estilo.

Córdoba tiene una particularidad: es una ciudad muy acogedora
P. Alberto Monterroso ha escrito sobre su trabajo lo siguiente: “Estamos ante una obra portentosa que nos recuerda a Vargas Llosa y García Márquez”. Palabras mayores.
R. Lo son. Son dos grandes de la literatura, cada uno en su línea, y para mí es un reto.
P. ¿Y usted acepta el reto?
R. Acepto la idea que lanza Alberto Monterroso, que ha sido generoso conmigo. Vamos a ver si soy capaz.
P. López Andrada también ha tenido palabras muy elogiosas de tu trabajo.
R. Sí. Él ha estado muy cerca desde los inicios de mi escritura y mantengo una muy buena relación con él. Es un gran poeta, un gran escritor y siempre lo escucho.
P. Por cierto, ¿Vargas Llosa o García Márquez?
R. García Márquez.
P. ¿Porque es colombiano?
R. No. No es una concepción de patria. Gabriel García Márquez, para la literatura en español, es de los escritores más importantes.
P. ¿Qué ha aprendido de García Márquez?
R. Más que su forma de escribir, esa sensación que tengo de que cuando él escribía, a pesar de que podía tener estructurada en su cabeza la novela, había un genio muy interesante. Es decir, que se dejaba llevar por su escritura y por su voz. Eso es lo que me transmite su escritura. No es algo que él haya dictado en una conferencia, sino que yo lo presumo en su escritura. Esa es la enseñanza de García Márquez cuando estoy escribiendo: escuchar mi voz y dejarme llevar por la inspiración.

De alguna manera, soy un refugiado. Pero la decisión la tomé yo
P. Usted no es metódico.
R. Yo sí soy un escritor metódico. Cuando planteo una novela, planteo varias cosas antes de ponerme a escribir. Un tema, unos personajes, una trama. Estructuro la novela antes de la escritura.
P. Hace un esquema de lo que quiere contar y de los personajes que van a participar en la trama.
R. Esta última novela parte de dos retazos de recuerdos. Y, a partir de allí, tú tienes que trabajar mucho en cómo unirlos. Cizaña tiene dos eventos inconexos en el tiempo. Uno es ese apagón eléctrico, que en Colombia suelen ser habituales, y más cuando llueve. El otro es el año 1989.
P. ¿Por qué ese año?
R. Hay años determinados en la historia de la humanidad que son especiales. Y el 89 es un año bastante especial.
P. ¿Por qué?
R. Por la caída del muro y otra serie de cosas. Hay cambios importantes en la historia de la humanidad. Y en Cizaña ese apagón eléctrico el 31 de diciembre del 89 produce un cambio en la comunidad. En el centro parece estar la desaparición de una persona, pero yo lo entiendo más como la excusa del proceso de cambio dentro de la novela.
P. ¿Qué cambio se produce en la comunidad?
R. Hay un afloramiento de conflictos que vienen latentes. Y se produce una trama de acontecimientos que posiblemente acaban en tragedia. Habrá que leer la novela.
P. ¿Escribe por necesidad?
R. No.
P. ¿Por qué escribe?
R. De alguna manera, escribir ayuda a alejar ciertos fantasmas. Esa es la parte más negativa. O más positiva, según se mire. También escribo porque me gusta imaginar y crear personajes que seguramente están también en el pasado, aunque trastocados por mi imaginación.
P. La escritura es para usted una terapia.
R. No exactamente.
P. ¿Hacia qué mundo nos lleva Donald Trump?
R. Este año también parece un año de transformaciones profundas. Cuando pienso en personajes de este tipo, no solamente Donald Trump, también pienso hacia dónde nos lleva cierta dirigencia a nivel mundial. Ojalá no sea como esa suerte de fatalidad a la cual la humanidad testarudamente siempre quiere volver: a la guerra. Ojalá que no.
P. Trump parece un personaje escapado de una novela de literatura mágica.
R. Podría ser algo así como El otoño del patriarca, el personaje de Gabriel García Márquez.
P. ¿La literatura es un arma transformadora?
R. Tiene esa capacidad, pero es ambivalente. Es decir, la literatura puede servir para muchas cosas o para nada. Puede servir para entretener, para emocionar o para transformar. Eso depende de en qué manos caiga.
P. ¿A usted para qué le sirve?
R. A mí me sirve para pensar, para reflexionar y para imaginar.
P. ¿Es más escritor o más lector?
R. Más lector.
P. ¿Qué tiene entre manos ahora?
R. Como lector tengo ahora Manhattan Transfer, de John dos Pastos. Y como escritor estoy en un momento en que no puedo dedicarme completamente a la escritura. Aunque, como decía Gabriel García Márquez, hay que mantener la mano caliente para seguir escribiendo. Hay algunas ideas rondando por ahí. Pequeñas historias.
P. Escribe a diario.
R. No. Por eso soy más lector. Sí leo a diario.

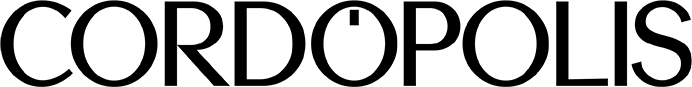



0