El converso cordobés que se burló del poder y pidió ser quemado en Navidad: “Es cuando sabe bien el fuego”

Antón de Montoro, también conocido como el Ropero de Córdoba, no suele figurar entre los nombres que encabezan los manuales de literatura del siglo XV. Pero su obra, profundamente marcada por la sátira, la marginalidad y una honestidad conmovedora, merece —y necesita— ser reivindicada. En una época en que las letras estaban dominadas por nobles y caballeros letrados, Montoro se atrevió a escribir desde el margen: era sastre, bufón y converso, y quizá por eso mismo supo ver con mayor claridad los mecanismos de exclusión de su tiempo.
Lo que más sorprende de Montoro no es solo que escribiera, sino que lo hiciera con una voz que desafiaba, con humor e ironía, los prejuicios de una sociedad cada vez más obsesionada con la “limpieza de sangre”. En sus poemas, no esconde su origen judío ni su humilde oficio; al contrario, los exagera, se burla de ellos y de sí mismo, y desde ahí lanza sus críticas más feroces. Es esa autohumillación —tan típica del bufón— la que le otorga licencia para atacar al resto sin miedo a las consecuencias.
Montoro vivió entre los reinados de Juan II y Enrique IV, y algunos ubican su muerte en torno a 1484, ya bajo los Reyes Católicos. En sus textos conviven la sátira política, la denuncia social y la agudeza lingüística. No tuvo reparo en enfrentarse poéticamente a otros autores —algunos también conversos— como Juan de Valladolid o el Comendador Román. Lo acusaban de todo: de mal poeta, de “remendón”, de “judío del ginetal”. Pero Montoro les pagaba con la misma moneda, ridiculizando el linaje y las pretensiones literarias de sus rivales como si de una “pelea de gallos” se tratara.
Lo extraordinario es que, siendo bufón, logró ocupar un lugar en la corte. Y desde ahí, protegido por su máscara de cómico, pudo decir verdades que otros jamás se habrían atrevido a pronunciar. “A fuer de locos, se les consiente que sean sinceros”, decía Erasmo, y Montoro lo llevó al extremo.
Pero su obra no se limita al juego poético entre iguales. En sus poemas más largos, escritos entre 1473 y 1474, encontramos un tono más grave, casi profético. Denuncia las masacres de conversos en Córdoba y Carmona, no solo por el odio religioso, sino por el trasfondo económico que movía muchas de estas revueltas. Sabía que los ataques a los conversos respondían, en parte, al deseo de ciertas élites de eliminar la competencia en lo comercial y en lo político. En su poema “De palabra verdadera”, dirigido a Alfonso de Aguilar, lo dice claro: más que fanatismo, lo que había era codicia. Y concluye, con amarga ironía, que a los conversos quizá les habría ido mejor si nunca se hubieran convertido al cristianismo.
Montoro no pide venganza, sino justicia. En otro de sus textos, esta vez dirigido a Isabel la Católica, se declara cristiano convencido, rememora sus actos de fe, su vida piadosa, y aun así confiesa que nunca ha podido borrar el estigma que imponían sobre él: “¡Y nunca pude matar / este rastro de confeso!”. La identidad conversa, por más cristiana que fuese, seguía siendo sospechosa. El poeta lo sabía y lo vivía en carne propia.
Su último ruego a la reina mezcla lo trágico con lo satírico: si van a quemarlos, al menos que lo hagan en Navidad, cuando “sabe bien el fuego”. Esta frase resume a la perfección el mundo que habitaba Montoro: uno donde el humor era a veces la única manera de denunciar el horror.

Lo fascinante del Ropero de Córdoba es que no reniega de su origen ni se presenta como víctima pasiva. Usa la palabra como escudo y lanza. Se ríe de sí mismo para luego atacar al sistema que lo margina. Y en ese vaivén, va construyendo una poética propia, incómoda, valiente.
Que otros conversos lo atacaran, como Juan de Valladolid, no es extraño. La presión social por desidentificarse con los “marranos” —como se calificaba despectivamente a los conversos— era enorme. Pero Montoro eligió otro camino. En lugar de esconder su origen, lo reivindicó. Con versos afilados y una voz inconfundible, se convirtió en el primer poeta judeoconverso que hizo de su estigma una forma de resistencia.
Hoy, cuando seguimos luchando contra los prejuicios y los discursos de exclusión, leer a Montoro no es solo un ejercicio literario: es una necesidad. Porque en sus versos hay memoria, coraje y dignidad. Porque nos recuerda que incluso desde los márgenes —o quizás precisamente desde ahí— se puede hacer poesía, y también historia.
Farah Dih nació en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde su familia se vio forzada a exiliarse tras la guerra entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Graduada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid en 2014, obtuvo un máster en Lenguas Modernas de la Universidad de Nebraska-Lincoln en 2016 y otro en Filología Hispánica de la Universidad de Nueva York en 2019. Actualmente, es profesora en la Universidad de Nueva York en Madrid.
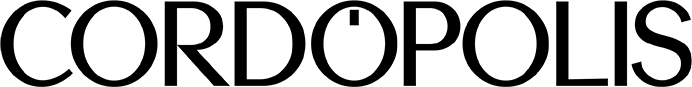



0