Ebbaba Hameida: “Vivir expulsado de tu tierra en un desierto te lleva a no tener perspectiva de futuro”

Ebbaba Hameida es periodista de TVE en la sección de internacional y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, pero ha llegado esta semana a Córdoba para presentar un libro muy personal, Flores de papel (Ed. Península), que habla de su identidad como saharaui y de la historia de su pueblo. Lo hace a través de esta novela en la que reúne la mirada de tres generaciones de mujeres -nieta, madre y abuela-, tres voces e historias que se entremezclan para contar la realidad del pueblo saharaui, atravesado por el colonialismo, la guerra, el exilio, la huida y la búsqueda de su identidad.
PREGUNTA: Has presentado en Córdoba tu libro Flores de papel, que habla del pueblo saharaui a través de tres mujeres de generaciones distintas. ¿Cuál ha sido la principal motivación para escribir esta historia?
RESPUESTA: La novela me nació desde dentro. Al principio, lo comencé tras un proceso de terapia complejo de búsqueda identitaria y al finalizarlo mi psicóloga me dijo que si me gustaba mucho escribir, ¿por qué no escribir mi propia historia? Fui contando lo que yo había vivido, pero en segunda persona. Luego, en noviembre de 2020, se reanudó el conflicto en el Sáhara, se rompió el alto el fuego, y escribí un ensayo en primera persona. Entones, la editorial contactó conmigo y me pidió que lo convirtiera en un libro.
Digamos que había varios elementos conjugándose en mí, por un lado, la necesidad de contar la realidad, por otro lado, soy periodista y quise serlo para curar con la palabra, para contar la realidad, estaba en deuda y tenía que contar mi propia guerra. Yo hablaba de guerras en el foco mediático, estoy en una redacción internacional y me di cuenta de que había un silencio sobre el Sáhara, que relegaba a mi pueblo. Y tenía una necesidad desde dentro de contar la guerra que vivía mi pueblo.
P. El libro es autobiográfico en esos tres perfiles, de ti, tu madre y tu abuela… ¿Cómo encajan, cómo construyen la historia que cuentas y qué tienen de especial cada una?
R. En un ejercicio de contar todo lo que guardaba dentro, quería contar también cómo había impactado todo en mi vida y en la de otras mujeres. No podía hablar de mí sin hablar de mi madre ni de mi abuela, sin poner ese contexto. El libro me ha servido para adentrarme en su pasado y entender de alguna manera de dónde vengo. Ha sido un proceso muy interesante, de ponerme en su lugar, de intentar comprenderlas, de escribir lo que ellas mismas habían vivido. también ha habido un proceso de documentación y he hablado con historiadores, con personas que están ahora en los campamentos, además de con mi madre mi tía, que me han ayudado a reconstruir ese recorrido familiar.
Podría ser la historia de tres generaciones de mujeres saharauis y cómo el conflicto ha impactado en la vida de las mujeres saharauis. Es la historia de una familia, pero se extrapola a la vida de todo un pueblo.

P. ¿Qué crees que puede enganchar al lector?
R. Yo me he dejado la piel para escribir el libro y, cuando uno se deja la piel y el corazón, el lector lo percibe. He intentado contar el Sáhara desde la emoción, desde los sentimientos, los anhelos, los miedos, la incertidumbre de estas tres mujeres. Y creo que no es un ensayo ni una novela digamos al uso, es una novela donde cada personaje tiene su propio estilo, está escrito de una determinada forma, cada una tiene su forma…
He querido ponerme en sus ojos y contar la historia desde su punto de vista y lo que vive cada personaje. Es como una trenza, que se va haciendo. Creía que al ser tres historias paralelas no iban a enganchar, pero sí… Ya vamos por la tercera edición, algo está enganchando.
P. Fuiste una niña saharaui, que viajabas en verano a otro país con una familia de acogida con el programa Vacaciones en Paz. Ahora eres periodista y trabajas en España…. ¿Cómo ha sido ese viaje vital y emocional?
R. Ha sido un viaje vital muy marcado por el desarraigo, por la separación de tu familia. Intento adentrarme en ese viaje, esa infancia, de pasar de una infancia feliz en el desierto y en los colchones de arena a encontrarme separada del regazo de mi madre. Intento explicar cómo ha sido para mí un trauma esa separación repentina. Era por motivos de salud y no tenía mas remedio que marcharme.
Ha sido un viaje vital de ida y vuelta, de intentar comprender quién eres, de dónde vienes, un viaje identitario, de sentirte de allí unas veces, otras veces sentirte de aquí y otras veces de ninguna parte.
También ha sido un viaje de autocompasión conmigo misma, el libro me ha ayudado a reencontrarme. Ha sido un viaje vital de una mujer que quiere ser, que quiere ser libre, construir su identidad lejos de los dogmas religiosos y los valores tradicionales saharauis pero también aceptando su diversidad en una sociedad occidental.
He hecho muchísima terapia desde que empecé a trabajar y creo que este libro me ha dejado muy en paz. Me ha ayudado a comprenderme y me ha ayudado a contar mi historia y la de las mujeres que tanto me han marcado, porque mi madre y mi abuela son dos pilares fundamentales. Y ha sido también como una conversación pendiente con otras personas que me han acompañado en mi vida, por ejemplo mi padre. Hay temas tabú que jamás habríamos hablado, pero ahora tiene el libro en sus manos y lo leerá.
P. Supongo que tu profesión de periodista también empuja hacia ese contar la realidad del pueblo saharaui…
R. Yo como periodista siempre he evitado hablar del pueblo saharaui y del silencio que lo rodeaba. Por un lado me ha marcado que mis abuelos siempre se informaban por la radio y yo quería ser esa voz, me marcó para ser periodista.
Sin embargo, cuando luego estudio Periodismo y entro en una redacción, soy vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y tengo muy presentes los valores del periodismo. Para mí, hablar sobre el Sáhara había mucha emoción, no me veía capaz y autorizada, prefería dejarlo a otros.
Pero también el periodismo me ha ubicado en el mundo, he empezado a ver otros focos de conflictos olvidados, a ver que hay muchas personas que no importan. E intento centrarme en la humanización, contar historias con nombres y apellidos, como cuando he estado en Somalia, Irán, Túnez… y poner el foco en realidades que aparentemente no nos interesan.

P. ¿Crees que sigue siendo desconocida para la mayoría de la población la historia del pueblo saharaui? ¿Y su vinculación con España?
R. Es verdad que comparo España con respecto al Sáhara, porque he vivido mucho tiempo en Italia. Y cuando llegué aquí me emocionó cómo había un movimiento social tan grande, un tejido social de apoyo, la gente sabía dónde está el Sahara. Luego, a medida que pasé por el instituto, por la universidad, te das cuenta de que para los jóvenes es algo desconocido y no saben ubicarlo en el mapa.
Pero yo creo que sí, que aquí hay un eco constante del Sáhara y más en los últimos años. Sí veo ahora con el libro que hay gente no conocía los vínculos de España, los vínculos coloniales, esa convivencia que hubo, esa responsabilidad que tiene España sobre el territorio y no conocía esa separación y ese abandono traumático que ha llevado a cabo España con el pueblo saharaui. Mucha gente me dice yo eso no lo conocía, no sabe que habían sido bombardeados con napalm y fósforo blanco.
P. ¿La identidad saharaui es algo que nunca ha perdido su pueblo pese a todo?
R. Claro. Es un pueblo que ha luchado por existir constantemente, ha tenido que aferrarse a su cultura, a su dialecto distinto al marroquí. Ha querido proteger esa cultura, esas tradiciones, esa identidad colectiva, de todo un pueblo.
En el libro intento explicar cómo esa identidad colectiva se ha impuesto tanto que ha llevado a las mujeres a desprenderse de su identidad personal. Son mujeres que han renunciado a todo precisamente por conservar esa identidad, ese querer ser de todo el pueblo, esa lucha por existir. Un bombardeo de napalm y fósforo blanco es un genocidio, querer arrebatarte tu territorio, es un atentado contra la identidad.
Pero también intento ser crítica con ese concepto identitario colectivo porque muchas veces se impone a los derechos de las mujeres, a su identidad propia, que hay que reivindicar y la propia sociedad saharaui tiene que aceptar.
P. ¿Qué crees que ha marcado más al pueblo saharaui?
R. Creo que vivir en un territorio prestado y que haya una brecha que separe a familias que están en la parte ocupada. Mi padre tiene a todas sus hermanas, a toda su familia, al otro lado del muro. No solo es que te expulsan de tu tierra, vives en un territorio prestado y eso se prolonga décadas -este año se cumplen 50 años-.
Vivir así en un desierto te lleva a no tener perspectiva de futuro, te lleva vivir en un espejismo constante. El saber que al otro lado, que da al Atlántico, está esa tierra con recursos naturales y riqueza, y que han dejado atrás a una parte de la población, de la familia.
P. ¿Cómo ves y cómo te gustaría ver el futuro del pueblo saharaui?
R. Me encantaría que mi madre volviese a mirar de frente a ese Atlántico, desde la playa de El Aaiún…. Ojalá algún día podamos ver ese futuro con el que tanto sueña sobre todo esa mujer saharaui que ha visto su infancia marcada por los bombardeos, que dejó de jugar en la arena para construirse y hacerse una mujer fuerte, con muchas renuncias, todo por la lucha de un pueblo, una lucha colectiva. Ojalá ese deseo de la generación de mi madre se cumpla.
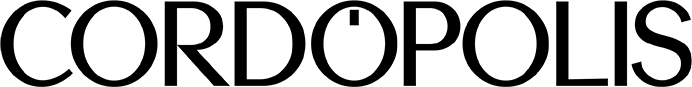



0