Julio Llamazares: “El gran enemigo ahora en los pueblos es la soledad”

Casi 40 años después, Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) sigue aún volviendo a las tierras donde ambientó La lluvia amarilla (1988), una novela que radiografiaba el proceso de despoblación rural y que, vista en perspectiva, se adelantó a toda la amalgama de ideas que hoy se articulan en torno al concepto de España vaciada.
Un concepto que el autor, dos veces finalista del Premio Nacional de Literatura, ve con cierto escepticismo. A pesar de ello, este martes ha estado en Córdoba charlando con el escritor Alejandro López Andrada, en la apertura de las jornadas LiterNatura, y lo ha hecho tras proyectar el documental Ainielle, de Eduardo de la Cruz, basado precisamente en aquella novela centrada en un mundo en desaparición.
Unas horas antes del acto, minutos antes de coger un tren con destino a Córdoba, Llamazares comparte algunas reflexiones en torno a la despoblación, la literatura y hasta la inacción política con Cordópolis.
El poder se consigue en las ciudades
PREGUNTA. Hace casi 40 años que se publicó La lluvia amarilla, que llegó en un momento en el que no existía ese concepto de España vaciada. Y ahí estabas tú, escribiendo una novela seminal.
RESPUESTA. Bueno, en realidad había más gente que hablaba ya del tema. Lo que pasa no se les hacía ningún caso porque los medios de comunicación -y yo trabajo en los medios de comunicación- van siempre a rebufo de la realidad. Y, no digamos ya los políticos, que van a rebufo de la de los medios de comunicación y de la realidad. En aquellos momentos ya había gente que escribía y que cantaba sobre aquellos temas. Por ejemplo, Labordeta ya hacía canciones sobre el mundo que se despoblaba en Aragón. Estaban Miguel Delibes y Avelino Hernández, un escritor ya desaparecido, que escribió un libro ya en el 81 se llamaba Una vez había un pueblo y otro libro sobre Soria que se titula Donde la vieja Castilla se acaba. O sea, ya había mucha literatura sobre la desaparición del mundo campesino antiguo, tal como lo conocíamos y lo que eso significaba para la para España y para Europa. Porque la despoblación es un fenómeno mundial, no solo privativo España.
Y, en ese contexto, a final de los 80 publiqué yo La lluvia amarilla. Bien, es verdad que fue en un ambiente en el que nadie hacía mucho caso en aquel momento a lo que se llama el mundo rural. Vivíamos la explosión de la Movida, del pelotazo de las olimpiadas de la Expo en Sevilla y nadie en aquel momento hacía caso a un fenómeno que se estaba produciendo ante la indiferencia y el silencio generales y que ha seguido y continúa produciéndose. Pero, en un momento dado, por las circunstancias que hayan sido y por el empuje de muchos más escritores y gente que ha empezado a hablar del tema, pues ha acabado con pasando a la conversación pública ya bajo el epítome de la España vaciada.
P. En tu caso, casi 40 años después, como escritor, ¿cómo te acercas a estos temas?
R. Pues la verdad es que tengo una mirada de estar un poco de vuelta, ahora que continuamente se hacen jornadas sobre la España vaciada. Y congresos, incluso políticos, en los que se escuchan directrices de todo tipo para cómo corregir esa situación. Yo lo miro con mucho escepticismo por dos razones: una, porque los fenómenos de este tipo tienen unas raíces tan profundas que es imposible cambiar o corregir su deriva con medidas coyunturales. Y segundo, porque detrás de tanta palabrería y tanta verborrea, en realidad no hay ninguna voluntad política.

P. ¿No hay vuelta atrás?
R. La despoblación es un fenómeno que seguramente no tiene ninguna vuelta atrás porque el mundo cambia, porque las sociedades cambian, porque las mentalidades cambian, como lo hace la economía, la política, etcétera. Pero sobre todo porque no hay voluntad política. Porque, a pesar de que los políticos ahora hablen todos de la España vaciada, realmente no les importa demasiado, porque no da votos. El poder se consigue en las ciudades. Entonces, los votos de 10, 12, 12.000 personas repartidas en una serie de aldeas, en una comarca, pues no importan demasiado. Y por eso, pese a que con la boca pequeña todos se lamentan de la desaparición de un mundo y lo que eso significa, en realidad nadie hace nada porque políticamente no es rentable.
P. Y el resultado es la erosión de unos servicios públicos que acaban convirtiendo grandes zonas en lugares donde la gente no quiere vivir.
R. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Recuerdo que en una mesa redonda en Zamora sobre este tema, estaba un cura muy conocido en Zamora, una persona muy comprometida -se llamaba Teo Nieto este hombre-, y dijo: “Vivimos en un sistema capitalista y, en un mundo capitalista, lo que no es rentable desaparece. Y el mundo rural no es rentable”. Fíjate, que siendo cura, sus palabras cobraban una dimensión mucho mayor. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Ese es la clave de bóveda de todo este debate. El mundo rural no es rentable y por eso desaparece.
P. Ahora se da la paradoja de que, en las ciudades, hay una alta concentración de vivienda a la que cada vez cuesta más acceder, y en los pueblos, donde sí hay acceso a la vivienda, la gente no quiere vivir.
R. Claro. Pero el problema es que en los pueblos no hay medios de vida. No hay trabajo y los servicios cada vez son más deficitarios. Pero, cuidado, no nos engañemos: hay muchos más servicios hoy en los pueblos que hace 40 años. Las carreteras son mucho mejores y todos o casi todos tienen acceso a internet. El problema ahora es que la gente huye de la soledad. La gente se va porque el gran enemigo ahora en los pueblos es la soledad y el sentimiento de quedarte fuera del mundo.

P. Y es curioso porque, al mismo tiempo, en muchos pueblos hay mejores lazos comunitarios.
R. Es que hay muchas realidades. En Andalucía los pueblos son muy grandes, pero, mira en Castilla y León, allí son aldeas pequeñas. En Castilla y León están ya subvencionando a la gente que tiene bares en los pequeños pueblos para que no los cierren. Incluso están pagando ya a la gente para que siga viviendo allí. Yo recuerdo, hace ya muchos años, que un amigo mío que era perito agrícola me dijo: “Va a llegar el día en que paguen a la gente por vivir en los pueblos”. Pues eso ya está ocurriendo.
P. Julio, tú y yo hablamos la última vez en 2020. La pandemia acababa de pasar y ya comentamos que había habido una especie de boom muy corto de gente que decía que se quería ir a vivir al campo.
R. A ver, esos son movimientos sísmicos coyunturales. Y dejan muy poca huella. Es como lo de las subidas y bajadas de la bolsa, porque hay crisis o hay pánico. Pero luego cuando se estabiliza todo y la deriva del barco vuelve a donde iba, ¿sabes? Es como cuando hay viento y un árbol se dobla, pero, cuando se para el viento, pues vuelve a su posición.
Hay muchos más servicios hoy en los pueblos que hace 40 años
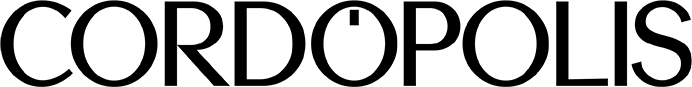



9