La primera imagen real del mundo: los fotógrafos de viajes del siglo XIX que se enamoraron de Andalucía

Una imagen más real que miles de cuadros. Así es cómo nació la fotografía de viajes en el siglo XIX, como un nuevo medio para poder mostrar el mundo en su realidad, sin retazos artísticos ni licencias creativas. Una nueva técnica, que, aunque no tardó en ser considerada un arte, fue impulsada casi desde el principio como un incentivo para recorrer y captar el mundo.
Esa es la tesis de la conferencia que ha pronunciado la historiadora del arte y comisaria Bárbara Mur en el marco de la Bienal de Fotografía de Córdoba. Una charla que viaja a los inicios de la fotografía de viajes, cuando las primeras cámaras se usaban sobre todo para el retrato. En ese mundo que cambiaba, la técnica fotográfica permitía algo nuevo: captar con una fidelidad desconocida lo que antes solo podía imaginarse.
“El daguerrotipo se presenta en 1839, y con él no solo empieza la historia de la fotografía, sino también una nueva manera de conocer el mundo. Por primera vez se puede documentar lo que se ve con una precisión objetiva, sin depender de la interpretación de un grabador o de la pluma de un viajero romántico”, explica Mur en una charla con Cordópolis.
La suya no es una charla centrada únicamente en la fotografía: es más bien una invitación a partir hacia una época donde tomar una imagen era tan arduo como escalar una montaña —literalmente— y donde la fotografía se convirtió en un medio revolucionario para construir memoria y representación visual.

Las primeras “fotografías de viajes”
El primer gran proyecto fotográfico de exploración nació apenas unos meses después del nacimiento oficial del daguerrotipo. Lo impulsó un óptico francés, Noël-Marie-Paymal Lerebours, que ideó lo que llamó Excursiones 'daguerrianas': un ambicioso plan para enviar fotógrafos por todo el mundo con el fin de captar los monumentos y paisajes más notables del planeta.
“Estos fotógrafos, con equipos que hoy consideraríamos intransportables, recorrían Europa, Asia, África… y regresaban con daguerrotipos que luego se transformaban en litografías para una publicación que reunía 114 vistas del mundo conocido”, cuenta Mur.
Pero el daguerrotipo tenía un problema: era un positivo único e irrepetible. No había copias. Pronto surgirían nuevos procedimientos como el calotipo —un negativo en papel que permitía múltiples copias— y más adelante el colodión húmedo, que exigía una rapidez quirúrgica para sensibilizar, exponer y revelar la imagen antes de que se secara. Y todo ello, por supuesto, en condiciones de campo. “Los fotógrafos tenían que viajar con laboratorio incluido. No es una forma de hablar: llevaban literalmente un oratorio portátil. No es raro que, como en el caso de los hermanos Bisson, hicieran falta 25 porteadores para poder ascender al Mont Blanc con todo su equipo”, recuerda Mur.

La conferencia no solo repasa las técnicas y peripecias técnicas de estos pioneros, sino también su legado visual y cultural. Viajar en el siglo XIX no era algo cotidiano: era una empresa casi científica, a menudo apoyada por instituciones, academias o mecenas. En muchos casos, los fotógrafos iban acompañados de escritores y artistas que documentaban la experiencia, como Maxime Du Camp, que viajó por Egipto con su amigo Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary.
Las imágenes de estos viajes no solo deslumbraban al público europeo, también ayudaban a construir un imaginario colectivo de lo exótico, lo remoto, lo monumental. “El impacto de estas fotografías fue enorme. La gente podía ver por primera vez las pirámides de Egipto, los templos de la India o las ciudades de Oriente. Era como viajar sin moverse”, explica Mur. Pero esa “verdad” también era creativa: la fotografía de viajes reflejaba —y a veces fabricaba— un mundo acorde a los gustos, fantasías y prejuicios de la Europa del siglo XIX.

Andalucía: Oriente sin salir de Occidente
España, y particularmente Andalucía, ocupa un lugar destacado en esta cartografía visual. Lejos de ser una nota a pie de página, fue uno de los destinos predilectos de los fotógrafos y viajeros extranjeros que buscaban en Europa el exotismo de Oriente. “La arquitectura islámica, la luz, los colores, las costumbres… Andalucía ofrecía una imagen casi oriental, pero accesible, familiar y extraña a la vez. Era perfecta para alimentar ese deseo de otros mundos sin abandonar el continente”, subraya Mur.
No es casual que figuras como Jean Laurent —de origen francés— y Charles Clifford —británico— se instalaran en España y convirtieran su obra en auténticas empresas de exportación visual. Compañías que vendían sus imágenes en forma de álbumes a toda Europa. Las vistas de Córdoba, Granada o Sevilla eran especialmente populares. No solo por su belleza, sino por lo que representaban simbólicamente: una conexión con un pasado árabe que fascinaba al público romántico.
Un público que no siempre sabía el trabajo que había detrás de cada fotografía. Hoy, todo el mundo se cree capaz de colar una foto en National Geographic hecha con su móvil. Pero hace casi dos siglos, el trabajo era tremendamente laborioso. “Estos primeros fotógrafos eran auténticos artesanos de la luz. Tenían que dominar la química, la óptica, el arte de la composición, y además ser viajeros incansables”, concluye Mur.
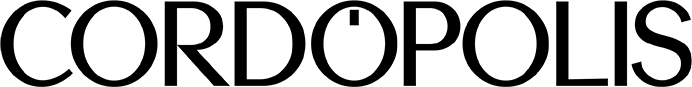



0