Miguel Delibes, biólogo: “La ciencia nos advierte de que estamos en el límite”

Miguel Delibes de Castro (Valladolid, 1947) cayó en brazos de la naturaleza por herencia familiar. Su padre fue un escritor sublime. Pero no solo. También era un cazador de raza. Por ahí le viene al primogénito su vínculo con la tierra y sus ecosistemas. Con una pequeña diferencia. El joven Delibes de Castro era un cazador distraído. Un día su padre le afeó que se entretuviera observando egagrópilas de mochuelo y dejara escapar a unas perdices. Ya no volvió más.
Llegó a Doñana en 1972. Entonces el Parque Nacional no tenía ni luz ni teléfono. Era un inmenso territorio aislado al que se accedía por un camino de tierra que los habituales aguaceros tornaban impracticable. Tenía 25 años y una licenciatura de Biología debajo del brazo. Han trascurrido 53 años desde entonces y su nombre ya está irremisiblemente cosido a las impresionantes marismas del Guadalquivir.
Tomamos asiento en el patio interior del Hotel Maimónides. Afuera, un remolino de turistas y estructuras metálicas apoyadas en los muros milenarios de la Mezquita anuncian que se aproxima la Semana Santa. El prestigioso biólogo habla pausadamente. Es un hombre amable y ponderado. Certifica con datos las serias amenazas que gravitan sobre el planeta, pero los maneja con prudencia, rigor y cautela. No todos los días tienes la oportunidad de sentar a un Delibes frente tuya.
Un modelo que se fundamenta en el crecimiento permanente es incompatible con el sistema Tierra
PREGUNTA. ¿Por qué Biología?
RESPUESTA. Me gustaba mucho la naturaleza desde muy niño inspirado por mi padre, pero también empujado por mis hermanos. Yo soy el mayor y siempre pensé en estudiar algo relacionado con la naturaleza. Debo de reconocer que hasta los 17 años no sabía que existía la carrera de Biología. Y fue un catedrático en primero de Ciencias en Valladolid quien me dijo: “Lo que a ti te gusta es la Biología”. Y así fue.
P. ¿Y qué encontró usted en la carrera?
R. Era una Universidad de señores mayores que venían directamente de la posguerra. Muchos de ellos no tenían una buena formación como científicos porque España se había aislado desde el 39. Yo empecé a estudiar en el sesenta y tantos y los profesores eran bastante autodidactas. Aún así las asignaturas me parecían apasionantes. O sea, dudé si dedicarme a la genética, a la bioquímica, a las plagas vegetales o a la paleontología humana. Y nada más terminar la carrera me puse a hacer la Enciclopedia de la Fauna con Félix Rodríguez de la Fuente.
P. ¿Cómo coincidió con él?
R. Fue bastante casual y supongo que mi apellido Delibes ayudó. Rodríguez de la Fuente tuvo una invitación para hacer una enciclopedia. Le sugirieron que contara con jóvenes poco exigentes laboralmente y él pidió ayuda a Emiliano Aguirre, que entonces era cura y el padre científico de la gente de Atapuerca. De los Arzuaga y todos los demás. Y le pidió al padre Aguirre una lista de cuatro o cinco alumnos de quinto de carrera que escribieran bien, no echaran faltas de ortografía y tuvieran una buena sintaxis. Y en la lista iba mi nombre.

P. Usted era alumno del padre Aguirre.
R. Claro. El padre Aguirre nos daba una asignatura que se llamaba Evolución humana y era optativa.
P. ¿Y el padre Aguirre explicaba Evolución humana? ¿O el creacionismo?
R. Él creía en Dios, evidentemente, pero daba Evolución humana. Emiliano Aguirre siempre pensó que había un soplo divino en algún momento, pero trabajaba en África con los paranthropus y los fósiles como el que más. De hecho, editó un libro en la Biblioteca de Autores Cristianos, que se llamaba La evolución, y lo firmaban todos los biólogos que entonces tenían algo que decir en España.
P. El padre Aguirre no discutía a Darwin.
R. En absoluto. Él tenía una visión cristiana mucho más cercana deTeilhard de Chardin, en relación a una inspiración divina que había guiado una evolución que había transcurrido por reglas biológicas. Quizá el espíritu era el soplo que Dios había insuflado en los primates que acabaron siendo humanos.
Nada más terminar la carrera me puse a hacer la Enciclopedia de la Fauna con Félix Rodríguez de la Fuente
P. ¿Usted creía en el soplo de Dios?
R. En aquella época empezaba a ser descreído. Tenía 20 años. Y entonces empiezas a creerte menos las cosas y pronto dejas de creer. Yo leía tanto a Tailhard de Chardin como a autores que eran abiertamente descreídos.
P. Félix Rodríguez de la Fuente sería ya un ídolo.
R. Sí. Yo le había conocido un día porque se encontró a mi padre en una gasolinera. Mi padre le dijo: “Mi hijo estudia segundo de Biología y te admira muchísimo”. Y él respondió: “Pues dile que venga a verme a casa”. Eso fue 4 años antes de que me ofreciera el trabajo. Y con otro compañero también fan total de Rodríguez de la Fuente fuimos a su casa y pasamos una tarde muy curiosa con él. En aquel primer encuentro hablaba todo el tiempo como si estuviera en la televisión y nos llamó mucho la atención. Mi amigo decía: “Qué pesado tiene que ser convivir con este hombre que siempre habla con ese tono suyo y con exageraciones”.
P. ¿Qué impresión tuvo usted de Rodríguez de la Fuente?
R. Yo tuve mucho más que una impresión. Trabajamos tres años íntegros en el mismo sitio. Era una habitación de un chalet de El Viso, en Madrid, que había alquilado Salvat y allí nos juntábamos 200 días al año. Llegamos a conocerlo bastante bien. Yo siempre valoro mucho los aspectos humanos, que tienden a ser debilidades, por encima de los más relucientes de los mitos. Era asombrosa su capacidad de absorberlo todo y de contarlo de otra manera mejorada. Y le humanicé detectando pequeñas debilidades que nos hacían gracia.
A él en aquella época le criticaban porque todavía no hacía sus propios documentales en la tele y presentaba los de otros. Le decían que se limitaba a ser un charlatán. Y entonces yo encontré un libro de un autor alemán de divulgación de la naturaleza, que en la frasecita del principio decía lo siguiente: “He ordeñado muchas vacas, pero el queso que he hecho es mío”. Y pensé: “Esto a Félix le va a encantar”. Compré dos libros, uno para mí y otro se lo llevé de regalo. Me dio las gracias y a los tres meses me dijo: “Miguelito, porque como yo siempre he dicho desde que empecé con esto he ordeñado muchas vacas, pero el queso que he hecho es mío”. Yo no me corté y le dije: “Félix, pero si eso lo ha dicho un señor alemán en un libro que te he regalado yo”. Y se quedó pasmado. Era así. Como una esponja. Lo captaba todo y lo asumía como propio.

P. Félix Rodríguez de la Fuente ha sido una persona clave en la divulgación de la naturaleza en España.
R. Mucho más que en la divulgación, yo creo que en la educación de los españoles. Rodríguez de la Fuente nos homologó con los europeos que ya valoraban su medio ambiente. A menudo se habla de que el turismo y los bikinis nos adelantaron la apertura en los aspectos sexuales. Pues Rodríguez de la Fuente nos adelantó los aspectos naturalistas. Catedráticos de Derecho y de Filosofía discutían las cosas que decía Rodríguez de la Fuente y hablaban del lirón careto y del alimoche, que habían pasado a ser parte del patrimonio, no solo verbal, sino también afectivo de los españoles.
P. Usted llega a Doñana con 25 años en 1972 y no había ni electricidad ni teléfono. ¿Qué queda de aquel paraíso?
R. A la gente que había ido en los cincuenta, veinte años antes que yo, y que fueron los que promovieron el Parque Nacional, les parecía que en 1972 ya no quedaba nada del paraíso. A mí me puede parecer que ahora no queda nada de 1972, pero son percepciones un poco sesgadas. No había electricidad ni teléfono porque el palacio de Doñana estaba muy aislado y alrededor había muy pocas cosas. Ahora se ha hecho una urbanización, Matalascañas, en el borde de la playa donde en verano van 150.000 personas, que es una barbaridad. Nosotros llegábamos por una carretera que desde Sevilla tardabas dos horas y cuarto. Aunque eran 100 kilómetros, luego había que entrar por un camino de tierra de otros 11 kilómetros y medio. Y allí no era la electricidad lo peor: era estar incomunicado y sin teléfono. Había una emisora de onda corta para hablar con las casas de los guardas y con Sevilla. Y eso se puede tomar como el paraíso. O no.
P. ¿Para usted era un paraíso?
R. Lo recordamos con mucha nostalgia. Yo fui solo. Me casé al año siguiente con una chica de Valladolid que estudiaba Derecho, pero en aquella época no la dejaban venirse conmigo si no estábamos casados. Y no había acabado la carrera. Tenía 21 o 22 años. Nos casamos en el 70 y se vino allí sin electricidad, sin teléfono, sin comunicaciones, sin correos. Estábamos muy a gusto, pero a los cuatro años tuvimos un hijo y nos empezamos a agobiar porque el niño tosía y, claro, no había ni médico ni nadie a quien preguntar. Éramos como 18 personas entre guardas y otros biólogos. Y en esa primavera alquilamos un piso en Sevilla y nos fuimos porque en aquellas condiciones nos daba miedo que al niño le pasara algo. Cuando tosía siempre llegaba alguien por allí que decía: “Tenéis que cuidar a ese niño, que eso debe ser una bronquitis”. Y ya te entraba el pánico. Luego no se secaba la ropa ni los pañales, que no eran como ahora de usar y tirar. Eran de los que tenías que lavar y volvérselos a poner. Y no se secaban nunca con la humedad de la marisma.
Cuando llegué a Doñana en 1972 no había ni electricidad ni teléfono
P. El paraíso tenía problemitas.
R. Poco después de irnos empezamos a decir: “¿Por qué nos habremos ido?”. Pero lo cierto es que nos fuimos porque quisimos. Es bastante natural que añoremos aquellos años, cuando vivíamos con otra gente muy hermanados. Queríamos mucho a la gente de allí y les seguimos queriendo. Por eso hace un par de años, cuando fui al Parlamento andaluz, un diputado me echó en cara que yo defendía a los animales, pero me daba igual la gente. Eso me irritó mucho. Y le contesté: “Mire usted, he ido a más bautizos, comuniones, bodas y entierros en estos pueblos de la comarca de Doñana de los que irá usted en toda su vida. Así que no le tolero que ponga en duda mi compromiso con la gente”. Realmente nos sentíamos parte de aquello.
P. Acabo de leer hace dos días en internet lo siguiente: “Doñana recupera su esplendor tras las lluvias de marzo”. ¿Espejismo o esperanza?
R. La recarga de los acuíferos es claramente insuficiente. Pero no es un espejismo ver la marisma llena de agua. Hacía 10 o 12 años que no se llenaba y más de 20 que la marisma no tenía esa cantidad de agua. Los acuíferos se rellenan muy despacio. Probablemente han subido un metro y habían bajado, según los sitios, entre diez y veinte. O sea, que le falta mucho. El problema de los acuíferos sigue siendo que se extrae más de lo que entra. En cuanto se empiece a bombear agua otra vez esta primavera para regar y este verano para el turismo, el metro que ha subido bajará probablemente.
P. ¿Doñana está herida de muerte?
R. Es difícil de contestar. Doñana son varios ecosistemas relacionados y yo creo que no se van a morir en el sentido literal. No lo va a permitir ni Europa ni las leyes españolas o andaluzas. Es imposible matar Doñana porque está muy defendida por la normativa. Ahora se va deteriorando por cosas que escapan a nuestra capacidad de actuación, como el cambio climático. En Doñana hace ahora tres grados más de media que la que hacía cuando yo llegué. O sea, en 50 años ha pasado de 16 a 19 grados.

P. Eso es mucho.
R. Una barbaridad. Llueve menos. Este año parece ser una excepción y tampoco tan grande. Lo que ha sido absolutamente excepcional es lo que ha llovido entre el 1 y el 20 de marzo, pero hasta entonces había llovido justo la media. Y ahora estamos por encima de la media, pero no tanto. No vamos a llegar a los 1.000 litros que ha llovido otros años. Quizá este año podamos quedarnos en 600 o 700. Doñana cambia también porque se explotan recursos alrededor y va mucha más gente. Es verdad que iba degradándose poco a poco, pero en los últimos 7 u 8 años ha sido para echarse a temblar. Se han empezado a morir los árboles y se han secado las lagunas. La Unión Europea nos castigaba por no conservar vegetales de charcas. Y es que no había ninguna charca donde conservarlas. Se han estado criando en bidones cautivas para poderlas repoblar ahora que ha llovido otra vez. La situación era realmente pavorosa. Se han muerto muchos alcornoques de 400 años.
P. En 2005 publicó usted un libro a medias con su padre que se titulaba La Tierra herida. Tenía un subtítulo que era el siguiente: ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos? Veinte años después de ese libro, ¿tiene usted respuesta para aquella pregunta?
R. No. En 20 años las cosas han seguido más o menos empeorando en líneas generales. Ha mejorado, en cambio, la percepción social. Es duro decir esto cuando en los últimos 6 meses las políticas verdes están sufriendo unas agresiones sin precedentes en Estados Unidos, que es líder del mundo en el que nos hemos educado. Y cuando el presidente de Estados Unidos presume de reabrir las minas de carbón o de que va a autorizar oleoductos en Alaska a través de parques nacionales, eso envalentona a gente que usa el malestar general para ganar votos. Y ese malestar, en gran medida, está en el campo.
P. ¿Por qué cree que se produce esta reacción antiecológica o antiverde en el mundo?
R. Creo que son muchas cosas. Una es, desde luego, la ignorancia. Otra es la caradura. Hay gente que quiere hacer dinero. Hay empresas petroleras que saben antes que los científicos oficiales que el cambio climático era consecuencia de sus actuaciones. Y cuando han desclasificado documentos de estas empresas, lo decían ya en 1960. No solo decían que se iba a calentar la Tierra si seguíamos consumiendo petróleo, sino que había que ocultarlo y crear pseudoinvestigadores para que dijeran lo contrario. Eso está documentado y ahora es público.
En el campo hay un malestar que podemos entender muy bien. Porque tal como lo conocíamos desaparece y de pequeñas parcelas se pasa a una agricultura industrial de grandes invernaderos bajo plástico y fondos de inversión. Los precios escapan al control, la gente envejece y no tiene descendientes. Y entonces se inventan que todo esto es consecuencia de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me sobrecoge eso. En las tractoradas de hace un año había niños con una pancarta que decía Abajo la agenda 2030 cuando el objetivo es acabar con la pobreza y con el hambre. Todo eso me parece tan demencial y tan inconcebible que cuesta asumirlo. Pero es difícil luchar contra ese discurso que dice que todo es culpa de los verdes.
En solo seis meses las políticas verdes están sufriendo una agresión sin precedentes en EEUU
P. ¿Nuestro modelo económico es compatible con el equilibrio biológico?
R. El modelo económico tradicional no es compatible porque un modelo que se fundamente en el crecimiento permanente es por definición incompatible con el sistema Tierra, que es limitado. Entonces dicen: “Bueno, pero algún día colonizaremos otros planetas y ahí se podrá crecer”. Y se habla de minería planetaria. Por el momento, todo esto es fantasía. La Tierra nos ha dado de comer y ha depurado nuestros residuos durante muchos cientos de miles de años, pero la ciencia ya nos está advirtiendo de que estamos en el límite.
P. Sobrepoblación, sobreconsumo, sobrerresiduos. ¿Esas son las tres amenazas del planeta?
R. Los expertos dicen que son básicamente la población y el consumo. El residuo no deja de ser una consecuencia de los otros dos. La población crece mucho, aunque está atenuándose, y el consumo crece cada vez más.
P. ¿Hay que cambiar el modelo?
R. Hay que hacer una transición. Yo no creo que podamos ni debamos cambiar el modelo de una forma revolucionaria porque traería probablemente más dolor y más dificultades para una población todavía mayor. Pero sí creo que es obligatorio pensar en una transición radical que nos lleve a otro tipo de modelo. Comprar uvas de Brasil no tiene ningún sentido. Supone gastar gasoil en el barco y generar contaminación solo por comer uvas en un mes en que no toca. Esa transición exige una colaboración entre los países más poderosos del mundo y estamos cada vez más lejos de ello.

P. ¿Somos la mayor plaga del planeta?
R. Sí, claramente. A mí no me gusta que me digan que soy una plaga y tampoco quiero decírselo a los demás, pero técnicamente una plaga es una población que escapa de sus controles y crece de una forma geométrica consumiendo todo lo que puede y dejando muchos residuos. Eso es exactamente lo que hemos hecho nosotros.
P. ¿Qué le da más miedo: el cambio climático o la extinción de las especies?
R. Las dos cosas están muy relacionadas. Mi padre tenía muchísimo miedo al cambio climático y pensaba que la desaparición de especies no era tan grave. Decía: “Es triste, pero no es tan grave como freirnos vivos”. Y es una manera de verlo. El cambio climático condiciona mucho la desaparición de especies.
P. ¿Por qué es fundamental la biodiversidad?
R. Porque dependemos de ella para todo. En octubre salió un libro que se llama Gracias a la vida, y lo dedico a explicar algunas cosas. El oxígeno se lleva respirando 2.000 millones de años en la Tierra y no se ha agotado. ¿Por qué no se agota? Pues porque hay biodiversidad que lo restituye a la atmósfera. Si no lo hiciera, no podríamos respirar. El agua lo estamos ensuciando nosotros y las restantes especies que hacen sus necesidades desde tiempo inmemorial. Y, sin embargo, sigue habiendo agua limpia porque hay biodiversidad que depura los ríos y las lagunas. Los árboles pueden existir porque hay hongos asociados a las raíces que les permiten utilizar mejor los recursos. Si desaparecen los hongos, van a desaparecer las plantas y con ellas nosotros.
Los humanos somos la mayor plaga del planeta
P. ¿Y si el mundo estuviera en manos de los biólogos en lugar de los economistas?
R. Ya hay economistas que dicen que el único disparate de la economía es no darse cuenta de que está dentro de la ecología. El capital humano es una parte del capital natural y si lo destruimos nos vamos a quedar sin capital humano. No podemos generar riqueza para todos empobreciendo el fondo del que la sacamos. Esto ya se empieza a valorar. Las ciencias están un poco encajadas unas en otras. No podemos hacer ecología saltándonos las leyes de la física. No podemos hacer economía saltándonos las leyes de la ecología.
P. Leo en internet lo siguiente: “Crecimiento o barbarie”.
R. No me parece mal. Lo que ocurre es que el decrecimiento asusta. Hay otras maneras de decirlo: detener el crecimiento, crecer de otra forma. El argentino Mario Bunge ya en el siglo XX decía: “El desarrollo infinito es posible, pero siempre que lo midamos en felicidad y en bienestar. Si lo medimos en dinero es imposible”. Esto es lo que suelo recomendar. Que el desarrollo sea estar más a gusto, vivir más tranquilos, trabajar menos, comer lo que produces cerca, moverte a pie o en bicicleta y estar más sanos. No tener más dinero. Pero esto sí que va contra la educación que hemos recibido, donde parece que la felicidad es tener más dinero que los de al lado.

P. ¿Hemos salvado al lince ibérico?
R. En gran medida, sí. No del todo. Nunca podremos saber lo que va a pasar. Todavía está muy ayudado a conservarse. En algunas zonas de Andújar y Cardeña-Montoro han dejado de suministrarles conejos artificialmente y la reproducción del lince ha caído muy verticalmente. Es decir: que siguen necesitando cuidados. Pero lo cierto es que hay dos mil y pico, cuando había ciento y pico hace 20 años.
P. ¿Cuál ha sido la clave de su recuperación?
R. Las ganas y los medios en dinero. También haber conseguido que los gobiernos de distintas comunidades autónomas y de España y Portugal llegaran a acuerdos y no se pelearan. A principios de este siglo fue el primer acuerdo entre Andalucía y el Gobierno de España para potenciar la cría en cautividad y asociarse para pedir fondos europeos. Una ministra del PP, Elvira Rodríguez, y una consejera de Andalucía, Fuensanta Coves, se pusieron de acuerdo. Tienen mucho mérito de que esto haya ido adelante. Luego se sumó Portugal y otras comunidades autónomas. La cría en cautividad ha ido muy bien, Europa manda mucho dinero y los técnicos de España y Portugal lo están haciendo muy bien.
Las petroleras sabían desde 1960 que se iba a calentar la Tierra pero lo ocultaron
P. Se acaba de dar luz verde a la caza del lobo Ibérico en España. ¿Ese es el camino?
R. A mí me parece muy mal el camino mediante el que se ha dado la luz verde. Eso está regulado por unos procedimientos. Hay que consultar varios comités de expertos tanto para meter en el listado especies en peligro como para sacarlas. Me parece muy negativo que en las normas adicionales a una ley que no tiene nada que ver con esto, se meta como de contrabando sacar al lobo del listado. El camino tiene que ser andar permanentemente buscando acuerdos y cediendo un poco por aquí para ganar otro poco por allá. Y eso es muy difícil porque es un tema muy visceral. En el asunto del lobo no puedes pretender ganar siempre, porque puedes perderlo todo. Y tanto los loberos como los antiloberos son muy viscerales.

P. Sierra Morena está fragmentada por miles de vallas cinegéticas. ¿Se deben de poner puertas del campo?
R. Sería mejor que no. El ideal sería que no se pusieran o, al menos, que fueran en enormes fincas. No sé si hay un tamaño mínimo de finca que se puede vallar.
P. 2.000 hectáreas.
R. Ahí volvemos a lo de antes. Hay que intentar llegar a acuerdos de forma que no se eliminen formas de explotación de las fincas rentables conservando los buitres negros o las águilas imperiales.
P. Una empresa de biociencia acaba de anunciar el rescate de un lobo extinguido hace 10.000 años gracias a la ingeniería genética. ¿Es una buena noticia?
R. Es una noticia espectacular, aunque no es del todo verdad. Son unos lobos como los de ahora gestados en el útero de perras y a los que se han metido genes que tenían aquellos lobos blancos. Pero el lobo gigante es mucho más que los 14 o 24 genes que le han colocado. Y también nos lleva a otra cuestión: el espectáculo versus la realidad. No deja de ser paradójico que en los mismos días que aquí se desprotege al lobo porque no queremos tenerlo, otros anuncien recuperar lobos tres veces más grandes que se supone que comerán tres veces más ovejas.
Lo ideal sería que no hubiera vallas cinegéticas
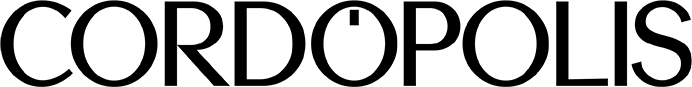



0