Walter Astrada: “Con mis fotos he contado historias terribles”

El señor de la imagen ha dado la vuelta al mundo en moto. Ha visitado 40 países y recorrido 130.000 kilómetros en nueve años y medio. Que se dice pronto. En su hoja de servicios, figuran tres World Press Photo: 2007, 2009 y 2010. Sus imágenes rezuman humanidad en estado puro. Ha inmortalizado el dolor, y también la alegría, de los hombres y las mujeres que pueblan el planeta. Desde el caos multicolor de la India a la frialdad gélida de Noruega. Nada escapa de su ojo fotográfico.
Quiso desnudar la violencia universal contra las mujeres y puso su mirada escrutadora sobre cuatro países de cuatro continentes. El resultado fue demoledor. La segunda semana de abril participó en el Seminario Permanente de Periodismo Julio Anguita Parrado que cada año reconoce la labor de un reportero en zona de conflicto. Walter Astrada compartió en Córdoba su larga experiencia como fotoperiodista para denunciar la violencia sexual como arma de guerra.
Nos espera pacientemente en la cafetería de un hotel cercano al Rectorado. Tomamos asiento en un cómodo sofá de la planta baja. Astrada nació en Buenos Aires en 1974. Pero pronto voló con una cámara al cuello por medio mundo.
PREGUNTA (P). Su primer trabajo fue en el periódico argentino La Nación.
RESPUESTA (R). Me decidí por la fotografía a los 13 años en una muestra de fotos de prensa. Había habido un intento de golpe de Estado en 1987. Fui a una manifestación con mis padres y luego la Asociación de la Prensa organizó una exposición con fotos con un balance de todo ese año. Y viendo las fotos sientes cosas. Pero no le puedes decir a tu madre a los 13 años que quieres ser fotógrafo o periodista.
La violencia sexual es usada como arma de guerra
P. ¿Se formó en fotografía?
R. Yo soy mecánico de aviones. Estudié en el secundario y cuando terminé tenía una beca para trabajar en una compañía aérea. A los dos meses me contrataron y con 19 años pasé a tener un sueldo de 2.500 dólares, que está muy bien. Eso te da la independencia. Hice un curso de fotoperiodismo sin saber manejar la cámara y luego otro en la Asociación de la Prensa de Argentina. Al final daban pasantías en diarios y me tocó La Nación.
Agarré mi portfolio y recorrí todos los diarios y agencias de Argentina. Todos me decían: “Te falta un poco. Estás verde.” Lo típico. Decidí renunciar a la compañía aérea e irme a viajar. Llamé al editor de la Nación. El tipo ve mis fotos y me propone hacer una prueba. Me contrató. Tenía 21 años. Arriba estaba la oficina de Associated Press y les hacía también fotos de deportes.
P. Hacía fotos de fútbol para AP.
R. Claro. Y las hacía bien. Me mandaban a cubrir a Boca o River. Me quedé trabajando dos años ahí y luego ya decidí irme.

P. Dio el salto a Bolivia y Paraguay.
R. Me agarré mi mochila y me fui a Brasil, a Salvador de Bahía, con la idea de hacer un trabajo sobre fiestas religiosas.
P. Ya tenía la conciencia clara de que iba a ser fotógrafo.
R. Yo ya era fotógrafo. Generalmente la gente es free lance y trata de que la contraten. A mí me sucedió al revés. Tenía un trabajo fijo y no lo quería.
P. Para usted, un fotógrafo en un periódico es como un pájaro en una jaula.
R. Depende. Ahora lo tomaría distinto, pero entonces tenía 22 o 23 años y veía que no tenía posibilidades de expandirme.
P. ¿Ahora volvería a meterse en una redacción?
R. No como fotógrafo, sino como editor. Pero ese puesto ya no existe. Eso es lo que hago yo en mis talleres con los fotógrafos que estudian conmigo. Y es lo que me gustaría hacer ahora. Ya no existe esa profesión, pero era lo que yo tenía cuando trabajaba. Por eso el aprendizaje mío fue mucho más rápido. Tenía un editor al lado que me cagaba pedo. “Tío, esto es una mierda”, me decía. Tenías tu aprendiz al lado y le enseñabas. Eso se ha perdido. Es una pena. Y en periodismo también.
En Guatemala es más fácil matar a una mujer que separarte de ella
P. Hoy el jefe de sección también hace la labor de editor.
R. Todo eso se va perdiendo un poco.
P. Y entonces se fue usted a Brasil.
R. Me fui a Brasil y empecé a viajar haciendo fotos de fiestas.
P. ¿Por qué se fue? ¿Huía de Argentina?
R. No, no, no. Yo quería viajar y hacer fotos básicamente. Y quería hacer temas que me parecían importantes. Siempre pensamos que la historia está en China y el chino piensa que la historia está aquí. Y vamos yendo y viniendo todo el rato. Pero tienes historias alrededor tuyo que, si las ves, las puedes hacer. Cuando tienes 23 años no lo ves porque tienes mucho ímpetu. En Brasil, me rompieron una cámara de fotos. Antes de viajar, el editor de AP me dio una libreta con todas las direcciones y teléfonos de los fotógrafos de la agencia en Latinoamérica. Cuando se me rompió la cámara, llegué a Bolivia, fui a la oficina de AP y me ayudaron a arreglarla. Fui a un diario local en Bolivia con mi portfolio. Necesitaba trabajar porque me estaba quedando sin ahorros.

P. Hablamos de La Paz.
R. Sí, de La Paz. Y empecé a fotografiar. Recuerdo que el fotógrafo de Reuter dijo: “Nunca vi un fotógrafo de AP que trabajara tanto.” Yo trabajaba todo el tiempo. Veía cualquier cosa, la fotografiaba y la mandaba. Me llamó mi jefe de Buenos Aires y me dice: “Walter, está el puesto libre en Asunción, Paraguay. Si quieres, te lo damos y vemos qué tal”. Me fui a vivir a Asunción y ahí estuve 3 años, pero me aburrí, renuncié y me vine a España.
P. En el año 2006.
R. No. En 2003. Cuando llegué me dijeron que había un puesto en Dominicana y me presenté. A partir de entonces fui haciendo mis proyectos. Pero, claro, no tienes todo el tiempo que quieres. Dije: “Bueno, pues free lance”. Todavía se podía ser free lance. Ahora es más complicado. Trabajé un año y medio para AP, luego otro año de free lance y finalmente me mudé a España en 2006. Fue entonces cuando empecé con el proyecto de Guatemala.
P. Sobre violencia contra las mujeres.
R. Sí. Eran cuatro capítulos. O sea, cuatro países: Guatemala, Congo, India y Noruega. El que está en la muestra de Creadores de conciencia, aquí en Córdoba, es el de Guatemala.
Hice un viaje en moto por el mundo durante 9 años y medio
P. Usted trabaja ahora como free lance.
R. Sí.
P. La libertad es su estado natural.
R. Hombre, ahora está complicado.
P. Económicamente.
R. Claro. Para ser libre tienes que tener dinero. Eso es algo que aprendí con el tiempo también.
P. Y usted no tiene dinero.
R. No tanto como para ser libre completamente. Pero así y todo me hice un viaje de 9 años y medio en moto. En 2010 decidí que necesitaba un descanso de todo lo que había cubierto y dije: “Voy a viajar en moto”. Pero no tenía ni moto, ni carné, ni nada. Empecé todo el proceso y tardé tres años. Jugando al fútbol me rompí la rodilla. Los ligamentos cruzados. Me tuve que operar y terminé saliendo en mayo de 2015.

P. Antes de este viaje ganó el World Press Photo en 2007.
R. Sí. También en 2009 y en 2010.
P. Lo ganó con una fotografía de Guatemala de una mujer que yace en el suelo. ¿Cómo fue aquella experiencia?
R. Tenía un proyecto que incluía varios países. Lo presenté a una beca y no me la dieron. Salí segundo. Entonces dije: “Lo empiezo con mi dinero”. De todos los países que yo había escrito, Guatemala era el más fácil económicamente porque era un billete más cercano. No necesitaba traductor y tenía muchos amigos de la agencia. Pasé por México primero, fui a Guatemala, estuve un mes, que era para lo que me alcanzaba el presupuesto, y luego volví a México. Mis compañeros de AP me contrataron para que me ayudara en la cobertura. Y con ese dinero tuve la posibilidad de poder estar en Guatemala haciendo las fotos.
Allí hice contactos con los bomberos que son los que llegan primero cuando un cuerpo aparece. Un día me llamaron y me dicen: “Walter, apareció el cuerpo de una mujer”. Fui con el taxista y estaba el cuerpo tapado con una sábana. Habían marcado la zona y como ya había hecho otras escenas del crimen sabía desde donde iba a tener determinadas fotos. Tenía tres horas para tomarla. Empecé a ver si me podía subir a algún lado para tomar un ángulo distinto. Pedí permiso al poli, pero no me dejaba pasar porque supuestamente iba a contaminar la escena. Y decidí golpear en las casas para que me dejaran pasar al patio de atrás. Desde arriba esperé a que llegaran los peritos. Destaparon el cuerpo y empezaron a marcar los disparos. Había 16. Eso significa que hay una relación entre el asesino y la víctima. No era un robo y había alevosía. Empecé a hacer fotos y con la linterna los policías alumbraron la cara. Volví a Madrid, intenté publicar el proyecto y envié el material al World Press Photo. Eligieron esa foto. En esa época daban 1.500 euros y con ese dinero decidí volver a Guatemala.
En Congo violan a 40 o 60 mujeres al día
P. El proyecto incluye a varios países.
R. Sí. Guatemala, Congo, India y Noruega.
P. Eso lo estableció previamente.
R. No. Previamente había puesto Guatemala. Luego me fui a vivir a Uganda a cubrir África del Este para France Press.
P. ¿Por qué Uganda?
R. Tuve la posibilidad de cubrir la región para la agencia como independiente. Y, justo cuando iba a ir, en Kenia hubo elecciones. Se produjo fraude y empezaron las protestas. Fui directamente a Kenia a trabajar para otra agencia y de ahí me fui a Uganda para cubrir toda la región. Allí retomé el proyecto de violencia contra las mujeres. Decidí hacerlo en Congo y me dieron una beca. Luego, con otra beca, hice el proyecto de India y finalmente fui a Noruega, que es la parte europea.

P. ¿Por qué eligió la violencia contra las mujeres?
R. Por nada en particular y por todo en general. Cuando estuve en Dominicana, hice un proyecto sobre población haitiana. Me vine para España y leyendo un día la prensa vi un proyecto de Médicos sin Fronteras haciendo operaciones de fístula para mujeres que habían sido violadas en Liberia durante la guerra civil. Me puse a investigar y a leer informes. Terminé con mi mesa llena de papeles y de estadísticas. Era todo el mundo básicamente. Había informes de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia, de Oceanía. Pensé en hacer un país de cada continente para mostrar diferentes tipos de violencias, diferentes tipos de contextos, hasta diferentes religiones.
P. ¿Y qué punto en común tiene la violencia machista en cada uno de los continentes que ha retratado?
R. Lo común es que son mujeres. Y, en algunos casos, los hijos y las hijas de esas mujeres. En el genocidio de Ruanda muchas mujeres fueron violadas. En la guerra de los Balcanes muchas mujeres fueron violadas. En África, empiezo a ver si la violencia sexual es utilizada dentro de un conflicto. Y en Congo violan 40 o 60 mujeres al día. Para que no parezca que solamente son países del tercer mundo me voy a Noruega.
P. ¿Qué vio en Guatemala?
R. En Guatemala documenté feminicidio básicamente. Todavía no se llamaba feminicidio. Era asesinato de mujeres y ya está. Esa definición se había empezado a utilizar en México, pero en Guatemala todavía no. Allí matan dos mujeres al día aproximadamente.
P. ¿Por qué?
R. Porque son mujeres. Y porque las pueden matar.
Para ser libre como free lance tienes que tener dinero
P. ¿Simplemente porque son mujeres?
R. La mayoría de los casos son parejas o ex parejas. Es violencia de género, como vemos aquí. Aquí tenemos 60 casos al año, pero en Guatemala son dos al día en una población de 11 millones. 700 mujeres es un montón de mujeres. Muchas son asesinadas en la calle. Como no se investiga demasiado, es más fácil matar a tu mujer que separarte de ella. Es muy duro.
P. Es terrible.
R. Si el cuerpo no es identificable, está tres días en la morgue y nadie lo reclama, ese cuerpo se mete en una fosa común. Y nadie más investiga. Hay muchas armas en Guatemala.
P. ¿No se investiga porque son mujeres o no se investiga porque es un país donde la impunidad impera?
R. Hay mucha impunidad, que viene arrastrada también de la guerra civil. Haciendo fotos del levantamiento de pruebas he escuchado a la policía decir: “Fíjate, si ves que tiene las uñas despintadas, seguro que es prostituta”. Y, si es prostituta, para qué vamos a investigar. Seguro que se lo ha buscado. Ese tipo de discurso está en la gente que tiene que investigar. Imagínese hacia abajo. O, por ejemplo, si el cuerpo no tiene bragas. Porque aparte de matarlas, las violan. Y entonces dice la policía: “Si no tiene bragas, seguramente que era prostituta”. Siempre están tratando de justificar.

P. Y no les merece la pena investigar.
R. Claro. Se lo habrá buscado. O cosas tontas como si usa o no sandalias o si tiene un preservativo en la cartera.
P. ¿Qué se siente la primera vez que se ve un cadáver muerto violentamente?
R. Yo había hecho varios antes. Mi primer cadáver fue un obrero de la construcción en Argentina. Y no lo tuve cerca. Empecé a fotografiar muertes en Dominicana, pero no por violencia, sino por un huracán o algún accidente de coche. Luego en Haití cubriendo la crisis de 2003 y 2004. Allí mataban a muchísima gente. Si ve la foto del World Press de este año, hay un chico haitiano que lo ganó con fotos de la crisis. Muchas son fotos que yo tengo o parecidas.
P. ¿Se llega uno a acostumbrar a la muerte?
R. No. Y la verdad es que lo pasaba mal. Y peor fotografiando velatorios. El muerto es duro. Pero ya está. Ha muerto alguien y ahí se acaba. Pero en un velatorio tienes a la familia llorando. Hay toda una tensión. Si es un accidente hay pena porque es un accidente, pero si lo han matado hay como una idea alrededor de que han cometido una injusticia. Y además nadie va a investigar. Y tú estás ahí con tu cámara haciendo fotos.
Fotografiar un muerto es duro. Peor es fotografiar un velatorio
P. Te sientes un intruso en esos momentos.
R. Un poco, pero siempre he tenido el permiso de la gente para estar ahí. Lo que trataba era de no moverme mucho. Pasar lo más desapercibido posible. Hacer muy pocas fotos y lo menos intrusivo que pueda.
P. En Congo las violan como arma de guerra y luego son rechazadas por la propia familia.
R. Y esto sigue pasando. Ahora en algunos países se tiene más repulsa por el violador y más compasión por la víctima, pero durante mucho tiempo no era así. Si eras violada te habían quitado tu honor y ya no servías en la sociedad. Eso antes en Congo era así. Sobre todo, si es alguien de la otra etnia, como pasó en los Balcanes o en el genocidio de Ruanda. Que venga el otro bando y te viole, además de dejarte embarazada rompen tu cadena genética, por decirlo de alguna forma. El cuerpo de la mujer termina siendo un terreno de pelea.
P. ¿La mujer es la primera víctima de la barbarie?
R. No sé si la primera. Los niños y las niñas también. En los conflictos cuando empiezan los tiros hay un grupo de personas que son los más afectados, generalmente mujeres, niños, niñas y personas mayores.

P. Siete de cada 10 violaciones en Noruega se cometen en domicilios particulares. ¿Se le cayó el mito de la civilidad europea cuando pisó Escandinavia?
R. No creo que seamos tan civilizados. Eso es un mito. Anoche volví caminando aquí y no iba asustado. En Europa se han hecho muchas barbaridades también y no hace mucho tiempo. Yo le llamo mitos rotos. La gente tiene en la cabeza que nosotros somos civilizados y los otros son bárbaros. Históricamente siempre ha sido así. Todo lo que no era romano era bárbaro. Tenemos la idea de que Noruega es el lugar perfecto y, si empiezas a raspar un poco, aparecen cosas. Que maten 8 o 10 mujeres al año es como si en España mataran 80 o 100. Proporcionalmente es un montón. La gente tiene en la cabeza que un lugar bárbaro es Congo.
P. Todo lo que no somos nosotros.
R. Bárbaro es Ruanda, pero no Ucrania. Y en Ucrania tuvimos no sé cuántos millones de refugiados.
P. Ha dado vuelta al mundo en moto.
R. Sí.
P. Y durante muchos años.
R. Nueve años y medio. Se me fue la olla.
El mundo es más seguro de lo que aparenta
P. ¿Cuántos países ha visitado?
R. Cuarenta.
P. ¿Con qué planeta se ha topado?
R. A lo contrario de lo que pareciera, yo soy bastante optimista todavía, aunque me cuesta. Hay que hacer autocrítica. Generalmente cubrimos noticias cuando pasa algo malo, pero las buenas es muy difícil que aparezcan. O si aparecen es como entretenimiento o para cerrar el telediario como nota de color. ¿Cómo es el dicho este?
P. Si no son malas noticias, no hay noticia.
R. Exactamente. Antes del viaje yo sabía que el mundo es mucho más seguro de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque si no estaríamos extintos ya. Imagínese si todo el mundo fuese malo de verdad. ¿Qué quedaría? No consideraba que iba a viajar por un lugar completamente hostil. Cuando pasé por Turquía, estaba la guerra de Siria todavía y veía gente refugiada que estaba pidiendo en los semáforos. Hice el proyecto de violencia contra las mujeres en India y luego volví con la moto, pero ya no iba buscando casos específicos de alguien que sufriera violencia. Nunca consideré que el mundo sea hostil per se. Hay lugares puntuales donde puede llegar a pasar lo mismo que en una ciudad. Aquí podemos estar muy bien ahora pero tal vez haya un barrio peligroso en Córdoba.

P. ¿Hacer fotografías es una práctica de riesgo?
R. Depende de qué fotografías.
P. Las que usted ha hecho.
R. Sí, claro. El proyecto de violencia contra las mujeres o el de esclerosis múltiple no es peligroso en cuanto a físico, pero sí mental. Tienes que hablar y documentar gente que está en una situación muy complicada. En un conflicto puede ser mental y físicamente porque corres el riesgo de que alguien te pegue un tiro. En los otros proyectos, aunque sea un lugar donde matan gente, lo más seguro es que no te pase directamente a ti. En el viaje no hay ningún riesgo salvo que alguien te quiera robar la cámara.
P. ¿Ha estado en el límite alguna vez?
R. Si ve algunas fotos mías se da cuenta de que no era un lugar muy tranquilo. Pero yo siempre he tenido mucha suerte. Nunca tuve una herida o un ataque más allá de algún empujón de un poli que está reprimiendo una manifestación.
Un fotoperiodista en zona de conflicto se expone a la muerte por 60 euros
P. ¿Es más fotógrafo o más periodista?
R. Yo no estudié periodismo. Y creo que, a veces, no hace falta estudiar periodismo para ser periodista. Yo uso las fotos para hablar de temas que me parecen interesantes. Pero la foto, sin un pequeño texto que acompañe y ponga en contexto, no sirve de nada. Soy fotoperiodista y hago todo un trabajo de investigación. Hago fotos para contar historias.
P. Un fotógrafo que trabaja en un medio de comunicación ya es un periodista.
R. No, porque los roles están muy divididos. Cuando voy a un lugar tengo que hacer el trabajo de un periodista también. Para poder hacer un proyecto fotográfico necesito saber y preguntar igual que usted pregunta. Yo he hecho el proyecto, por ejemplo, de Congo y una amiga mía es la que escribió el texto. Yo hacía mi investigación para poder hacer mis fotos y ella hacía la investigación para poder hacer su texto. Luego yo edité mis fotos y ella escribió el texto y los dos contamos la historia.
P. Hay medios que pagan hoy 60 euros por crónica y foto en zona de conflicto.
R. Eso es una burrada completamente. Ya no es tanto que vayas a un lugar donde te puedan matar por 60 euros, que ya me parece grave por sí. Lo que me parece peor es que por 60 euros no dedicas el tiempo que tiene que dedicarse a hacer bien el trabajo. No tienes el tiempo de poder preguntar y esperar que las personas entren en confianza para poder contarte bien la historia. Esos 60 euros repercuten en la calidad del trabajo. Si no tienes los elementos para poder hacer bien tu trabajo, terminarás informando mal. Me gustaría trabajar de editor para poder manejar el grupo de fotógrafos y decirles: “Tienes un día, o dos, o tres para hacer un reportaje”.

P. ¿Hoy se puede vivir del fotoperiodismo?
R. Yo vivo porque doy talleres de fotografía y charlas a fotoperiodistas. Hace 9 años y medio decidí que me iba a ir a viajar. Eso significa también que decidí que me iba a salir del ambiente de cubrir conflictos.
P. ¿Y de qué ha vivido estos 9 años y medio?
R. He dado clases. Y he vendido algunas fotos del viaje.
P. Ha pasado hambre.
R. Sí, un poco [risas]. Me he preocupado a veces. He dado clases en escuelas o universidades, aunque eso ya lo hacía también antes del viaje.
Si fuera millonario, cerraría todas mis redes sociales
P. Usted ha dicho: “Los medios manipulan”. ¿Por ejemplo?
R. Vamos a aclarar: no todos los medios manipulan. La misma noticia, si tú tomas dos periódicos que tienen ideologías distintas, van a tener una opinión distinta. Los periódicos se han transformado en medios de opinión y no en medios de información.
P. ¿Cómo será el periodismo de mañana?
R. ¡Buah! Está jodido. Lo que yo hice en Guatemala no lo puedo hacer ya. Sería inviable. Yo intenté en el viaje vender reportajes que iba haciendo. Por ejemplo, vendí dos notas: una sobre el carnaval del Chaco Paraguayo, en Paraguay, y otra sobre una fiesta en Bolivia en honor a la Pachamama. Los vendí al Washington Post. Tienen un blog de internet y van poniendo cosas por 350 dólares. Si yo estuviese en Madrid y quiero ir a hacer esa historia, me gasto 1.500 euros de billete de avión, no sé cuánto más para llegar al lugar, más la comida y el alojamiento. Unos 2.000 euros por lo bajo. Y, si gano 350 dólares, cualquier negocio se fundiría.
P. ¿Redes sociales: oportunidad o problema?
R. Si yo fuese millonario cerraría todas mis redes sociales.
P. ¿Por qué?
R. Porque no me aportan nada.

P. ¿No es un espacio para compartir su trabajo?
R. Sí, pero si soy millonario no necesitaría compartirlo. Podría hacer la exposición que yo quisiera en cualquier lado. El problema con las redes sociales es que ahora la gente se informa a través de ellas. Es más: hay medios de comunicación en las redes sociales poniendo sus notas. Yo sigo muchas agencias o medios de comunicación a través de sus redes sociales.
P. ¿Blanco y negro o color?
R. Yo no tengo problema con eso. Todos mis proyectos han sido a color menos el del viaje, aunque tiene una lógica: son fotos sueltas de diferentes lugares y fue la forma que encontré de aglomerarlas todas para que fuera un proyecto homogéneo. Parece como si fuese el mismo país y lo que cambian son algunos rasgos físicos. Es más fácil fotografiar en blanco y negro. Eso sí. Porque no tienes que estar pendiente de los colores.
P. En fotografía, ¿si no hay personas no hay vida?
R. No. Tengo fotos de cosas, pero siempre hubo en algún momento alguna intervención humana. Me cuesta muchísimo fotografiar solo paisajes. Me gusta verlos. Creo que tengo uno o dos paisajes muy puntuales en mis proyectos. Y todos tienen algún elemento humano.
Me cuesta muchísimo fotografiar solo paisajes sin personas
P. Recuerdo una foto suya de unas salinas enormes con un coche al fondo.
R. Siempre hay algo. Es muy difícil que yo fotografíe algo que no tenga alguien presente, aunque sea chiquitito.
P. ¿Próxima estación?
R. Vivo en Madrid desde septiembre.

P. ¿Y qué tiene en la cabeza?
R. Primero sobrevivir. Estoy tratando de acomodarme todavía. Estar en un lugar fijo, a veces es más complicado. Voy dando charlas o talleres online. Y me gusta leer mucho. Me encantaría tener un puesto de editor en algún medio, que me diera la libertad de poder mandar a un fotógrafo un día entero.
P. ¿Qué quiere contar con sus fotos?
R. Antes contaba historias que eran terribles. Ahora en el viaje he contado cosas del día a día. Para la prensa puede ser aburrido, pero a mí me parecía muy interesante. Es difícil hacer buenas fotos de algo cotidiano.
P. ¿El viaje ha terminado ya para usted?
R. Mi moto está en Uruguay. Vuelvo en julio durante un mes y, de paso, voy a visitar a mi madre. Tengo que sacar la moto de Uruguay y estoy pensando en traerla a España. Lo único que me quedó pendiente del viaje sería hacer algo de África, pero enviar la moto desde Uruguay me costaba muchísimo dinero. Y es un dinero que no tengo. Si en algún momento gano la lotería, iré a Sudáfrica a comprar una moto para hacer un par de países.

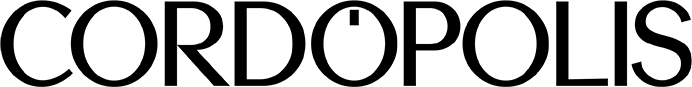



0