La 'huertopía' como motor de cambio: “Hay países donde la terapia hortícola está en su sistema de salud pública”

La huertopía, como idea, se implantó tras la pandemia. Aquellos días, de los que en breve se van a cumplir cinco años, expusieron muchos rasgos de la sociedad que hemos construido. Algunos buenos, otros malos. Aquellas semanas, se estipuló quién tenía que estar confinado en su casa y quien podía salir para ofrecer servicios básicos. Servir alimentos, por supuesto, era uno de ellos.
Y, mientras los periódicos y televisiones se llenaban de personas con bolsas en la cabeza comprando en supermercados, había otro tipo de modelos de distribución de alimentos que no ofrecían una imagen tan cómicamente distópica: los huertos urbanos. José Luis Fernández Casadevante -o Kois, como se le conoce en el mundo del activismo madrileño-, sociólogo y autor del libro Huertopías (Capitán Swing), recuerda en esta obra aquel momento en que los huertos comunitarios de Madrid se convirtieron en espacios clave para el abastecimiento local de alimentos y cómo se organizó un esfuerzo solidario para cultivar y distribuir alimentos entre los más vulnerables.
En una entrevista con Cordópolis, Kois arranca entre sus memorias de aquellos días de marzo de 2020 en los que surgió la idea de conseguir un salvoconducto para poder cosechar durante el confinamiento. En lugar de dejar que los alimentos se desperdiciaran, se organizaron 20 huertos urbanos para recoger y donar las cosechas a los servicios sociales. Tras varios meses de trabajo, se lograron reunir cerca de tres toneladas de alimentos, lo que, aunque puede parecer modesto en una ciudad como Madrid, tuvo un impacto simbólico y significativo.
Aquella experiencia despertó la curiosidad del sociólogo por investigar si fenómenos similares ocurrían en otras partes del mundo. Y lo primero que descubrió fue que, en todo el mundo, el interés por los huertos urbanos creció exponencialmente con la llegada de la Covid-19. La búsqueda de información sobre cómo cultivar en casa aumentó de manera notable en las principales ciudades del mundo, y en muchos lugares, los stocks de semillas se agotaron rápidamente. “La agricultura urbana reaparece siempre cíclicamente en contextos de crisis, ya sean económicas o en las guerras mundiales. Siempre, en periodos convulsos, los huertos sirven para cultivar algo de alimentos y, sobre todo, para volver a juntar a la gente y generar espacios en torno a los que encontrarnos”, reflexiona el activista.
Kois reconoce que la pandemia fue una ventana de oportunidad para cuestionarnos qué es lo que realmente da sentido a nuestras vidas. Y sirvió para que muchos comenzaron a replantearse sus relaciones, el consumo superfluo y la importancia de lo colectivo frente a lo individual. Cinco años después, ¿qué queda de aquello? “Cuando suceden estos fenómenos disruptivos, está estudiado que las ventanas de oportunidad duran como tres meses. Y son momentos muy propicios para consolidar algunos cambios. Algunos, a nivel individual, se pudieron realizar, pero, a nivel social, es donde vemos que, al final aquello de que íbamos a salir mejores fue una buena propuesta, pero que hoy nos toca mirarlo con cierto cinismo”, admite, aunque apuntando que hoy todo el mundo sabe que están por venir nuevas crisis y que no es mala idea poder anticiparse a ellas.

Modelos de éxito
Parte de los modelos que ha investigado para Huertopías, curiosamente, se han dado en zonas urbanas deprimidas en las que los huertos urbanos sirvieron transformar espacios degradados en zonas verdes, llenas de vida y comunidad. Aunque, a su juicio, uno de los efectos más poderosos de estos huertos es su impacto educativo, especialmente en las nuevas generaciones.
Entiende Kois que, a pesar de la creciente conciencia sobre el cambio climático, la sensibilización sobre cuestiones ambientales en muchas ocasiones sigue siendo teórica y abstracta. Y que, en este ámbito, los huertos urbanos ofrecen una oportunidad única para que los jóvenes experimenten directamente la conexión con la naturaleza y la importancia de cuidar el medio ambiente. Fernández Casadevante cita el ejemplo de la Green Bronx Machine, un proyecto del barrio del Bronx, en Nueva York, donde los huertos transformaron el aula y mejoraron los resultados académicos y el compromiso de asistencia de los estudiantes, lo cual se tradujo en el Teacher's prize (algo así como el Nobel educativo en Estados Unidos).
También en Estados Unidos surge el modelo de Detroit como otro ejemplo de cómo la agricultura urbana puede ser una respuesta transformadora ante la crisis. Esta ciudad, devastada por la pérdida de población y la bancarrota municipal, encontró en la agricultura urbana una forma de revitalizarse. Los residentes comenzaron a cultivar sus propios alimentos, creando redes de compostaje, distribución local y cooperativas agrícolas. “Detroit, hoy en día, se ha convertido en un referente mundial de cómo la agricultura puede ser una herramienta de regeneración social en tiempos de crisis”, indica el autor de Huertopías, quien, no obstante, advierte de que no hay un único modelo válido para todas las ciudades.
Así, recuerda que la clave es la diversidad: huertos escolares, huertos en azoteas, huertos para personas mayores, huertos profesionales, entre otros. Al igual que en la naturaleza, cuando los ecosistemas son diversos, son más fuertes y resilientes. En las ciudades, tener una variedad de tipos de huertos no solo favorece la producción de alimentos, sino que también crea un espacio de cooperación y solidaridad entre distintas comunidades.
Sin embargo, tanto los huertos urbanos como las políticas públicas que los apoyan enfrentan el desafío de involucrar a la comunidad en su desarrollo. Kois insiste en que, independientemente de si el impulso viene desde abajo -el pueblo- o desde arriba -los políticos-, el protagonismo de la gente es esencial. “Las políticas públicas pueden ser útiles para acelerar los cambios y darles mayor escala, pero sin el compromiso ciudadano, las iniciativas no tendrían la misma fuerza transformadora”, afirma el sociólogo.

Más allá de la alimentación
Un aspecto que Fernández Casadevante resalta en su libro es el impacto de los huertos urbanos en la salud mental. Aunque comúnmente se habla de los beneficios medioambientales y alimentarios, poco se menciona el efecto terapéutico que estos espacios tienen sobre las personas. “En países como Reino Unido y Estados Unidos, la terapia hortícola forma parte de los sistemas de salud pública. Allí es muy normal lo que llama la prescripción social, que tú vayas al médico y te acaben recetando ir al huerto, sobre todo con problemas relacionados con ansiedad, depresiones, soledad no deseada”, explica el autor.
De hecho, según explica, uno de los grandes retos que enfrentan los huertos urbanos en sociedades como la nuestra es el auge del individualismo. “La tendencia a ese individualismo es un rasgo que nos dificulta hacer frente a muchos de los desafíos que tenemos como sociedad, entre ellos el propio cambio climático o muchas cuestiones relacionadas con la justicia social o la desigualdad. Yo creo que la necesidad de la empatía, del vínculo, de esa relación, del compromiso con otras personas es fundamental. Y el huerto es un lugar muy amable para que se den estos cambios: es un lugar en el que la gente llega de una en una y puede salir de cinco en cinco”, reflexiona.
El sociólogo también señala un problema cultural en España: la “ceguera vegetal”. Muchos españoles conocen poco sobre la flora autóctona de sus ciudades, un hecho que refleja la desconexión con la naturaleza. Kois destaca la importancia de recuperar esa sensibilidad hacia el entorno natural, especialmente en un contexto de cambio climático. Para él, los huertos urbanos juegan un papel esencial en la reconexión de las personas con el entorno vegetal y natural, lo que es clave para la adaptación de las ciudades a los desafíos ambientales del futuro.

La paradoja de ser “la huerta de Europa”
Asimismo, el activista alerta de la paradoja que se da en España por el hecho de que sea considerada la “huerta de Europa”: muchas regiones del país ya no se abastecen de sus propios recursos alimentarios. La mercantilización de la alimentación ha transformado la producción agrícola en una industria centrada en el beneficio económico, lo que ha dejado de lado la necesidad de garantizar la autosuficiencia alimentaria.
Este fenómeno resalta la importancia de repensar el modelo de soberanía alimentaria. Fernández Casadevante defiende la idea de un sistema alimentario relocalizado, que dé valor a la producción local y a las actividades agrícolas. Los huertos urbanos, con todas sus limitaciones, pueden ayudar a visibilizar este sistema alternativo y generar una reflexión sobre el control que tenemos sobre los alimentos que consumimos.
El concepto de soberanía alimentaria es esencial para el futuro de las ciudades, especialmente ante las incertidumbres económicas y climáticas. Fernández Casadevante argumenta que, aunque las circunstancias nos empujen hacia una relocalización del sistema alimentario, también debemos planificar esta transición de manera consciente y deseada. En este ámbito, cero miedos ante una posible política arancelaria, aunque con matices: “Las tendencias, por lo que nos dice la evidencia científica, es que vamos a vivir con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente más adversos. Por lo que toca volver a tener una mayor conexión, control y capacidad de incidencia sobre cómo funciona el sistema del que nos alimentamos cada día”, expone.
En este marco, con un sistema turbocapitalista depredador, entiende que los huertos urbanos representan una forma de resistencia ante la mercantilización de la alimentación, proponiendo un modelo más justo, sostenible y autónomo. “Las 'huertopías', incluso aquellas más profesionalizadas en las que hay empleo, programas de inserción laboral, cooperativas de producción y demás, lo que buscan es precisamente establecer esta complicidad entre producción y consumo, replantearnos también cómo democratizamos este sistema alimentario en el que grandes corporaciones controlan desde el mercado de las semillas a la distribución logística, pasando por lo que se coloca en los lineales de los supermercados”, sentencia.
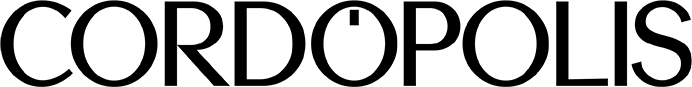



0