Ya no me llamas

Hace unas semanas, el trabajo colectivo emprendido por el AMPA, el centro y el alumnado del Colegio López Diéguez, se convirtió en noticia nacional. El proceso en el que llevan tiempo trabajando se centra en generar un compromiso para que las familias retarden el acceso al móvil hasta los 16 años, es decir, una vez terminada la ESO. En solo unas semanas, el 30% de centros de infantil y primaria de Córdoba ya se han adscrito a este pacto.
Hasta ahora, se había naturalizado ese momento a la edad de los 12, cuando terminan primaria y pasan al Instituto. Es más, últimamente la entrega del móvil se había adelantado notablemente y se estaba convirtiendo en el regalo estrella de aquellos niñ@s que hacen la primera comunión, generando también una presión familiar en el resto de niñ@as.
A pesar de que las recomendaciones de los grupos de expert@s vinculados a la salud integral llevan tiempo recomendando la edad de 16 años, la tendencia es inversa. Un 25% de niños menores de 10 años tienen un smartphone para su uso personal.
Del mismo modo, la Asociación Española de pediatría lleva tiempo impulsando el programa pantallas cero hasta los 6 años, es decir, que los más pequeñ@s no interactuen con móviles, tabletas o ver la TV. Sin embargo, la realidad es la contraria, la edad de l@s niñ@s que consultan a diario pantallas cada vez es más temprana y cada vez lo hacen durante más tiempo, en soledad, sin supervisión ni acompañamiento.
El hecho de que los grupos de expert@s muestren una gran preocupación por preservar a los más pequeños de interactuar con pantallas y de retrasar el móvil propio está directamente relacionado con la aparición de centenares de estudios que avalan las consecuencias negativas en su desarrollo emocional, físico y psíquico.
El uso de los smartphones se popularizó en nuestras vidas desde la década del 2010. Tiempo suficiente para haber podido realizar numerosos estudios cuyos resultados son claros e irrefutables. Hasta esos años, la TV era el medio más usual de las familias para entretener a los pequeños. La gran diferencia es que se veía en una pantalla en una sala de la casa en la que de algún modo había una supervisión de lo que estaban viendo. Se veía en una franja horaria donde había programas infantiles que no iba más allá de una hora. Con la aparición de los canales monotemáticos infantiles, el tiempo de visionado fue en aumento, e incluso fueron apareciendo televisiones y consolas de videojuegos en las habitaciones de los niñ@s. Pero el cambio más significativo fue cuando la TV y la consola estaban disponibles en cualquier lugar y momento, las 24 h, 365 días al año, en los móviles de mamá y papá. Y la conexión seguía fuera de casa. En cualquier sitio vemos a los más pequeños con los móviles de los adultos jugando o interactuando con videos o fotos. Un estudio publicado en 2023 indicó que los padres tienen una media de 5 aplicaciones infantiles en sus móviles y que su uso diario supone la franja más utilizada por los mismos tras las apps de RRSS.
De forma casi paralela se producen desajustes extraños. La prohibición del uso de los móviles en los Institutos bajo sanciones para el alumnado va de la mano de la gamificación de muchas situaciones en el aula, usando el móvil (ahí sí se les permite), u otras herramientas digitales con el objetivo de captar su atención y de utilizar los medios y formas con los que ell@s se comunican. Casi siempre mediante juegos donde prima la velocidad y la competición como Kahoot. Vencedores y vencidos, lentos y rápidos. El uso del móvil está prohibido en clase, pero buena parte de los avisos que reciben para hacer tareas se comunican por las app o correo electrónico, y empiezan a leer textos y analizarlos y escribir desde la pantallita del móvil. Muchas veces están sobrecargados de extraescolares y usan el móvil desde cualquier lugar y situación para avanzar tareas. Te prohíbo que uses el móvil en clase porque te descentras y rápidamente te pones a chatear o mirar tik-tok, pero las tareas te las mando y en parte las vas a hacer por el móvil, como si esa acción preservara al joven de distraerse con otras cosas del mismo modo en otro momento.
Y bueno, podríamos entrar en detalle, pero todas las familias experimentamos a diario el poder que las pantallas tienen en los más pequeño. Pantallas que generan muchos más conflictos y tienen muchas más consecuencias negativas, que el hecho de poder desconectar de ellos durante un rato, normalmente para inmediatamente ponernos nosotros a mirar el móvil. Y todas las familias sabemos que tener un smartphone es fundamentalmente una herramienta que expone a los jóvenes ante una multitud, en un momento de su desarrollo donde es muy complicado gestionar emociones y buscar soluciones a los conflictos que surgen en las RRSS. Algunas personas le quitan peso a todo esto y hablan de uso responsable y supervisión. Pero los que tenemos hijos adolescentes sabemos que eso es muy complicado, que cuando no les permites tener RRSS en su móvil las tienen activas en los de sus amigos. Y que lo que tú le tienes controlado mediante una app de control, otros muchos compañeros no lo tienen y consultan e interactúan sin ningún tipo de control cualquier tipo de contenido.
Pero esta tendencia no es achacable a los jóvenes. Los adultos pasamos todo el día conectados y en muchas ocasiones permitimos a los pequeños y jóvenes vincularse a las pantallas para tener tiempo nosotros de interactuar con ellas; para consultar el wasap, comprobar una entrega de un paquete, escribir un mail del trabajo, comprar, en fin, que ellos nos ven y nosotros somos su referencia. Es complicado empezar este proceso si no se acompaña de un uso más saludable por parte de los adultos. De todas formas, creo que es el camino, que es uno de los retos más importantes que como padres tenemos. Y que en el camino tenemos que conseguir nosotros mismos reducir la dependencia que tenemos del móvil. Para poder respirar de otra forma, para poder prestar atención consciente a las cosas de lo cotidiano, para no permitir que a cualquier hora entre un conflicto en nuestro día que afecte nuestra salud emocional y condicione las de nuestros entornos.
Recuerdo mis años de estudiante en Salamanca. No había móviles y en los pisos de estudiantes no estaba disponible el teléfono fijo. Hablar con nuestras familias y amigos suponía esperar largas colas en la calle delante de una cabina. Me bajaba a la cabina con algún libro para distraer el frio intenso. Pero creo que fueron los años que con más frecuencia llamé a mi madre, mucho más que ahora. Ahora es cuando me dice, “ya no me llamas”.
Sobre este blog
Nací en Córdoba en 1974, último año de la dictadura militar. Crecí en el Parque Cruz Conde, un barrio humilde con un gran movimiento vecinal. Mi familia provenía de la provincia, emigraron a la ciudad y empezaron sus caminos desde las portátiles y desde el recién estrenado barrio del Sector Sur. Muchos terminaron emigrando a Suiza.
Me fue bien en los estudios cuando encontré mi camino, antes me aburría en una escuela tediosa y sin sentido para mi. Me licencié en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y vengo desarrollando mi trabajo como profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba. Investigo sobre arquitectura y urbanismo dentro de su dimensión histórica y social, con una mirada atenta a los procesos postcoloniales, al exilio republicano, a la arquitectura social y rural y a la vivienda cooperativa entre otros intereses. He tenido la oportunidad de trabajar en universidades como las de La Habana, Montevideo, Cornell (Nueva York) o la de Buenos Aires. Dirigí las políticas culturales de la Universidad de Córdoba durante cuatro años, una experiencia difícil para mi.
Cuando regresé a Córdoba tras licenciarme en Salamanca, me vinculé a diversos movimientos sociales como MAIZCA y especialmente a Córdoba Solidaria, coordinadora de movimientos sociales y ONG’d de la ciudad. Posteriormente estuve muy implicado en el Centro Social Ocupado Pabellón Sur.
Escribo para canalizar mis sentimientos de justicia social y democracia en el ámbito de la ciudad en la que aspiro a desarrollar mi proyecto vital. Soy lo que soy gracias a mis amig@s. Echo de menos a David Luque y a la Carmen López, la ciudad era otra con ellas.
¿Lo que más me gusta hacer? jugar en el parque con mi hijo y sus amigos.
Estoy perdido, y por eso escribo.
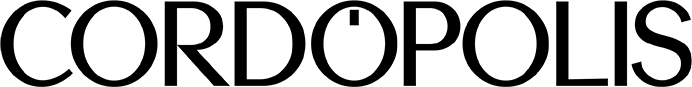




0