La cultura de la cancelación

La cultura de la cancelación, un fenómeno que ha dominado el debate público en la era digital, se define como el intento colectivo de retirar apoyo a individuos o instituciones cuyas acciones o expresiones se consideran ética o políticamente inaceptables. Aunque su auge moderno está vinculado a las redes sociales y a movimientos como #BlackLivesMatter, sus raíces históricas son profundas y, en algunos casos, inquietantes.
La supresión sistemática de expresiones culturales no es un invento moderno. Durante el régimen nazi, se implementó una política de “depuración cultural” que buscaba eliminar cualquier obra considerada “degenerada” (Entartete Kunst). En 1937, el régimen organizó en Múnich una exposición infame para ridiculizar obras de artistas como Otto Dix, Emil Nolde y Marc Chagall, tachándolas de “anti-alemanas”, “judías” o “bolcheviques”. Más de 16.000 piezas fueron confiscadas, destruidas o vendidas al extranjero para financiar la maquinaria bélica. Autores como Bertolt Brecht y Thomas Mann fueron exiliados, mientras que libros de Kafka y Freud ardieron en hogueras públicas. Este proceso no fue solo censura: fue un acto de “cancelación institucional” que buscaba reescribir la identidad cultural alemana bajo parámetros de pureza racial y política.
En contraste, la cultura de la cancelación contemporánea surge “desde la sociedad civil”, impulsada por redes sociales y movimientos que buscan justicia frente a abusos de poder. Campañas como #MeToo empoderaron a víctimas para denunciar figuras como Harvey Weinstein, exponiendo dinámicas de impunidad en industrias como el cine. Sin embargo, el fenómeno ha evolucionado hacia una dinámica más amplia y polarizante, donde incluso errores del pasado, opiniones ambiguas o interpretaciones subjetivas de obras artísticas pueden desatar oleadas de repudio. La diferencia clave con el modelo nazi radica en la ausencia de un aparato estatal represor: hoy, son comunidades online y medios digitales los que ejercen presión, aunque los efectos -desde la censura al ostracismo- pueden ser igualmente devastadores.
Uno de los mayores riesgos de la cultura de la cancelación es su “carácter irreversible”. A diferencia de la justicia formal, que permite procesos de defensa y rehabilitación, el juicio público en redes sociales rara vez considera matices o evolución personal. Por ejemplo, la poeta Sylvia Plath, cuya obra explora la depresión y el feminismo, ha sido criticada póstumamente por fragmentos de su diario donde expresaba estereotipos raciales en la década de 1950. Si bien es válido cuestionar estos pasajes, reducir su legado a ellos ignora el contexto histórico y la complejidad de su contribución literaria.
Además, la cancelación puede ser instrumentalizada para “silenciar disidencias”, replicando patrones históricos de represión. Durante el macartismo en EE.UU., artistas como Charlie Chaplin o Dalton Trumbo fueron perseguidos por supuestas afiliaciones comunistas, viendo sus carreras destruidas. Hoy, autores como J.K. Rowling han sido criticados por sus opiniones personales, lo que ha llevado a algunos lectores a distanciarse de su trabajo. Rowling, conocida por la serie “Harry Potter” ha sido acusada de transfobia debido a sus comentarios sobre el género. Este caso ilustra cómo la cultura de la cancelación puede afectar no solo a la reputación de un autor, sino también a la recepción de su obra.
Otras veces la cancelación ha impulsado relecturas de clásicos bajo ópticas contemporáneas. Autores como Ernest Hemingway, cuyas obras suelen retratar a mujeres en roles subordinados, son ahora analizados desde una mirada feminista. Mientras algunos ven esto como un avance -como la crítica a “Fiesta” (1926) por glorificar el alcoholismo y la misoginia-, otros advierten que juzgar el pasado con valores actuales puede llevar a un presentismo histórico. Por ejemplo, “Las aventuras de Huckleberry Finn” de Mark Twain, criticada por su lenguaje racial, sigue siendo una denuncia antirracista en su contexto, pero ha sido retirada de escuelas en EE.UU. por considerarse ofensiva.
En las artes visuales, el legado de Pablo Picasso, se ve empañado por su trato misógino hacia mujeres como Dora Maar o Marie-Thérèse Walter. Museos como el Picasso de Barcelona ahora incluyen carteles que contextualizan su vida personal, pero ¿debe su arte ser “cancelado” por ello?. Casos similares surgen con artistas contemporáneos: en 2017, la pintura “Open Casket” de Dana Schutz, que representa el rostro mutilado de Emmett Till (un adolescente negro asesinado en 1955), fue acusada de apropiación cultural por ser obra de una artista blanca. Activistas exigieron su destrucción, argumentando que solo las víctimas de un trauma pueden representarlo, un debate que cuestiona los límites de la libertad artística.
La cultura de la cancelación refleja una tensión inherente a las sociedades democráticas: el derecho a exigir responsabilidades choca con el riesgo de caer en la intolerancia. Los ejemplos históricos -desde la quema de libros nazi hasta el macartismo- muestran los peligros de suprimir expresiones culturales en nombre de la pureza ideológica. Hoy, aunque las motivaciones suelen ser nobles (combatir el racismo, el sexismo o la LGBTQ+fobia), los métodos pueden replicar dinámicas de exclusión propias de regímenes autoritarios.
Para evitar estos extremos, es crucial diferenciar entre “crítica constructiva” y “cancelación destructiva”. Mientras la primera fomenta el diálogo y la evolución -como reevaluar a Picasso sin dejar de exhibir su arte-, la segunda impone un veredicto sin apelación.
La cultura de la cancelación es un fenómeno complejo que refleja los valores y las tensiones de nuestra época. Si bien ha contribuido a una mayor conciencia sobre la justicia social y la responsabilidad, también plantea riesgos significativos para la libertad de expresión y la creación artística. Al juzgar obras y figuras del pasado, es importante equilibrar la sensibilidad contemporánea con una comprensión del contexto histórico. En lugar de cancelar, tal vez deberíamos buscar un diálogo que permita aprender del pasado sin borrarlo. La creación artística, en todas sus formas, debe seguir siendo un espacio para la exploración, el desafío y la reflexión, incluso cuando nos incomode.
En un mundo hiperconectado, donde un tuit puede arruinar una carrera, el desafío es encontrar un equilibrio: condenar lo inaceptable sin negar la redención, cuestionar el arte sin censurarlo y, sobre todo, recordar que la cultura -como la humanidad- está hecha de claroscuros.
Sobre este blog
¿Tienes algo que decir y lo quieres escribir? Pues éste es tu sitio en Blogópolis. Escribe un pequeño post de entre cuatro y seis párrafos a cordopolis@cordopolis.es y nuestro equipo lo seleccionará y lo publicará. No olvides adjuntar tu fotocopia del DNI y tu foto carnet para confirmar tu identidad. Blogópolis es contigo.
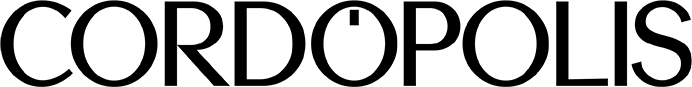




1